Hijo de un relojero andariego, Fernando Guerra Oyaga, que diseminó hijos por donde iban sus pasos, anunciando la hora en donde el tiempo no pasaba y haciendo daño: tuvo más de 25 hijos, con la misma, pero con distintas mujeres, que sufrieron sus desmanes, su arbitrariedad y su infidelidad, que lo graduaban de hombre.
Ese hombre, mi abuelo, no tuvo la culpa de ser quién fue, producto del medio, de la herencia hispana y del dogma católico, contra lo que hoy se rebelan las mujeres, con toda justicia histórica: Las enseñanzas de la iglesia que bendecían esas uniones que sujetaban a las mujeres al martirio eterno de un matrimonio hasta la muerte y a una paridera infame; el marido como jefe absoluto del hogar al que debían obediencia y sumisión, en un universo que tenía límites estrictos: la casa, el hogar, la cocina y la cama, admoniciones que están en el fundamento de tantas violencias como las que se siguen cometiendo contra las mujeres, entre ellas el atroz feminicidio.[1]
Una de ellas fue Rosa Tapia de Guerra, -el subrayado es mío- quien soportó a lo largo de muchos años la condición de ser la esposa de un opresor con la bendición divina. Mi abuela también fue producto de la época: ferviente católica, toda resignación y obediencia, una mujer sacrificada, abnegada y sumisa. Su felicidad fue tener hijos y adorarlos y servirle a su hombre.
Filadelfo, uno de sus hijos, fue distinto, su antónimo. Obligado por la pobreza y el despotismo a huir de su hogar a edad temprana, no tuvo educación, apenas pudo aprender a escribir y a leer; la vida fue su universidad, donde aprendió a ser ciudadano honrado y trabajador. En su esfuerzo por ganarse un espacio en esta tierra escasa de oportunidades, fue nómada, no digital, como ahora, sino con su fuerza de trabajo a cuestas, espoliado por la miseria y su tenacidad: se gastó sus horas jóvenes en Panamá, fue policía en Cartagena, obrero petrolero en Barrancabermeja, trabajo en minas, merodeo por Guaranda, Majagual, San Marcos, Ayapel, Zaragoza, y de Magangué, tierra a la que amaba, lo expulso la pobreza. Los ríos de la Mojana, el Magdalena, el Cauca y el San Jorge fueron su hábitat. Mojanero puro.
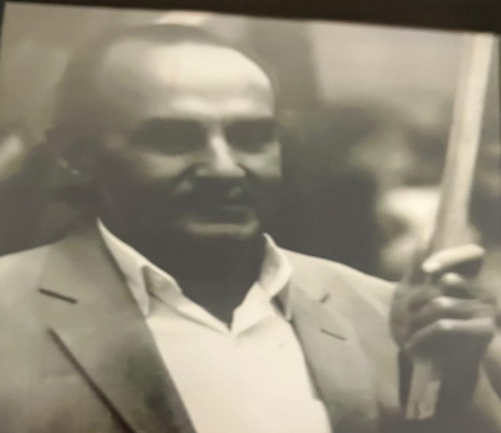
Filadelfo, en una manifestación obrera en Bogotá, década del setenta del siglo XX. Foto archivo de la Familia.
Me lo imagino montado en esos vapores de antaño, acariciado por la brisa acompasada con la música del agua, henchido de esperanzas, con sus sueños intactos, con sus únicas posesiones: un morral, una hamaca, alguna estera, viendo pasar el mundo en las orillas, cuando en Colombia existían ríos para el comercio y el progreso y los afluentes de la Mojana eran aguas vivas. Y recalo en El Bagre, Antioquia, por el Nechí.
Allí encontró a su musa, el amor de su vida, mi madre, Octavia, que nació y vivió también en esos bordes, con la que se desposó en la parroquia Cristo Crucificado, el día 23 de julio de 1949, en Zaragoza, después de vivir amores contrariados por toda La Mojana, por la oposición de sus padres. En, El Bagre, supo que el petróleo abría surcos de progreso y de trabajo en las ardientes y prodigas tierras del Magdalena Medio y hasta allá se dirigió, a Puerto Boyacá, cuando esta población estaba inventándose al ritmo de una compañía petrolera, en medio de una selva espesa atravesada por un rio, una colonización en el centro de Colombia, que se convirtió en un refugio de costeños, antioqueños, tolimenses, caldenses, santandereanos, que huían de la violencia de mediados del siglo XX y que allí encontraron trabajo, solaz y paz, que les proporcionó la explotación de hidrocarburos.
Tuve conciencia de Filadelfo en mi vida cuando yo era un muchacho creciendo en esas márgenes inhóspitas donde todo estaba por inventarse: el acueducto, el alcantarillado, la luz eléctrica, el colegio, el hospital y mi papá se desplegaba como un titan. Recio, duro, la caricia no era su oficio, pero la responsabilidad fue su norte y su disciplina, estoica, la impuso a la familia. Como tenía que madrugar, todo el mundo se obligabas a recogerse temprano, porque debía a partir hacia los eriales del petróleo en un clima violento.

Con su carnet de obrero petrolero.
Filadelfo no era adicto al juego, pero el fin de semana era sagrado: se vestía de blanco todo, el sábado por la tarde, y se iba a compartir un trago con sus amigos, obreros del petróleo como él, a hablar de política y de sindicalismo. Algunas veces, cuando llegaba prendo, nos levantaba a todos y allí se veía un hombre tierno, trasmutado por los beneficios del alcohol y se ponía a cantar y a contarnos sus amores con Octavia por las laderas del Bajo Cauca. Después comprendí que esas noches eran maravillosas.
Mi mamá nunca tuvo que preocuparse de las queridas o de las mozas que eran el común hacer de los obreros del petróleo, reyes de la comarca, donde abundaban los pobres y niñas sin esperanza que se convirtieron en las novias oscuras[2] y, a posteriori, esposas abnegadas y puras de proletarios de tierra caliente.
Filadelfo fue pionero en la construcción de una industria petrolera en el país. En su oficio recorrió media Colombia erigiendo esa infraestructura. La Texas, la compañía en la que laboró toda su vida y que se consumió a dos mil trabajadores que dejaron su vida en sus campos, en su plan de expansión, lo enviaba a largas comisiones a Ortega y el Guamo, Tolima, Suesca, Cundinamarca y en el Sur, en medio de una selva intricada y peligrosa, construyó, al lado de sus pares, el oleoducto Transandino, una serpiente de 305 kilómetros en el lomo de las cordilleras, desde Orito, Putumayo, hasta Tumaco, en Nariño, la obra de ingeniería más importante del mundo en su momento, para sacar el petróleo de las entrañas de la jungla a los mercados externos.
En su condición de obrero nunca le sobró un denario, que algunas veces escaseaba, pero le alcanzó para levantar una prole de ocho hijos-cuatros hombres, cuatro mujeres-cuyo lugar de nacimiento es fiel mapa de su peregrinaje buscando un lugar en el mundo: El Bagre, Barrancabermeja, Barranquilla y Puerto Boyacá, donde Octavia le tuvo la mitad de su prole y fue su gran soporte hasta el final de sus días, a la que quiso profundamente, a su manera y a la que le fue siempre fiel. Su sequedad era una forma de su ternura, de macho sin fisuras, el rescoldo de una cultura que ha hecho tanto daño.
Con gran perspicacia entendió que la educación era fuente de libertad y de movilidad social e invariablemente siempre nos instó, haciendo todos los sacrificios posibles, para que estudiáramos con ahínco. Sus idas a Bogotá, con su espíritu libertario, siempre resultaban en un libro nuevo para nuestro estimulo intelectual y formación académica.
Incansable, sus restricciones económicas le aguzaban el ingenio, era un innovador nato. Tenía un banco de carpintería donde obraba milagros para ganarle al infortunio. Nos hacía zuecos, una forma de zapatos en madera muy usuales en la costa caribe colombiana; le daba forma de espadas a trozos de madera que fueron nuestros juguetes en esos tiempos remotos y duros y en las casas que habitamos el orden y la limpieza eran su norma. En diciembre, reflotaba su espíritu caribe y la casa llevaba siempre su toque de pintura para recibir el año nuevo. Nunca fue a misa, nunca le oí mencionar el nombre de dios, ni de invocarlo. No lo necesitó.
En una ocasión para ayudarle a Octavia a conseguir algún dinero adicional con que soportar la escasez, en la casa se necesitaba una estufa de gas para hacer las frituras caribeñas muy reputadas en el Puerto, pero no había con que comprarla. Filadelfo entonces fue trayendo del campamento de la Texas las piezas con que construirla. Y llego el día. Sin pisca de conocimientos sobre gases y construcción de ese tipo de artefactos armó su armatoste y compró una pimpina de gas. Octavia, precavida, cogió a sus pelaos y se marchó al otro lado del río, a Puerto Perales, Antioquia, a oír la explosión y a rezar por su arriesgado inventor. La estufa sirvió durante décadas y aun reposa en la cocina de la casa como un testimonio inerte de un hombre inteligente, audaz, persistente, sin miedos.
Su vida se fue apagando, con su corta jubilación de obrero petrolero, sentado en una silla que el mismo fabricó y al que todos sus amigos se le anticiparon en el viaje. Filadelfo fue un hombre bueno, de los ignorados que salvan el mundo. Falleció en Medellín en la alborada de un primero de diciembre de 2007, con luces en el firmamento. Yace a la orilla de las aguas. Aún vive.
__________________
[1] Kristina Tylsová, ¿Machismo: causa oculta de violencia y feminicidio? Humanrightscentre.org/b
[2] La novia oscura, Laura restrepo, Editorial Norma, Bogotá, 1999.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: Foto archivo de la Familia Filadelfo
Deja un comentario