Para este caso en concreto nos referimos a una producción cinematográfica que irrumpe en el cómo narrar la masacre del Poder Judicial en Colombia ocurrida en 1985. Partir de esta premisa supone reconocer que no es solo ficción; por ello, el caso de constitucionalidad por medio del fallo de tutela sobre la película “Noviembre”[1] conlleva identificar que es la primera película que presenta al público una forma de cómo pudieron haber transcurrido los hechos al interior de aquel baño del Palacio de Justicia, espacio físico donde fueron confinados los rehenes de este crimen, espacio de cautiverio y de muerte hasta el momento final de la retoma. Este intento de presentar un “cómo pudieron haber sido las cosas” no se traduce en que así haya sido la realidad. Es posible que la verdad quizás nunca se conozca en su integridad.
Pero esto no es menor. Para entender cuándo se debe aplicar un límite a los derechos, como lo es limitar la manera de presentar una obra, es imperativo entender el contexto. Esta es una propuesta cinematográfica sobre una posibilidad en la historia, y es necesario advertir que todas las recreaciones sobre la historia tienen una parte de certeza y una parte de propuesta creativa de quien conserva el relato o quien crea el relato. Por ello, la necesidad de reconocer que aquí se habla de una realidad que en parte necesita construir ficciones para suplir lo que no es posible reconstruir con plena fidelidad a la verdad.
El problema de narrar los crímenes es que en la mayoría de los casos los victimarios no quieren que se sepa cómo fueron las cosas en el momento. Por ello, la libertad cuando se trata de hablar sobre los crímenes siempre deriva en suplir los vacíos de los hechos con la creación ficcional. En este orden, el equipo de trabajo de esta película tiene el derecho de crear, pero también tiene el deber que reclama todo proceso creativo: la comunicación con las fuentes en la medida de lo posible.
Quizás el tema que más complejidad presenta en este caso es que la familia Gaona Bejarano, por un lado, ejerce la defensa judicial de quien fue una víctima de los crímenes del M-19 y del Ejército Nacional, pero al mismo tiempo está defendiendo sus ideas, sus recuerdos, sus infancias y el legado de quien fue su padre. Y bien lo sabe todo lector: esa idea que se tiene sobre los padres no se construye para los otros, se construye para los afectos propios, por lo cual no se puede reprochar que la familia ejerza la defensa de la imagen que conserva de su padre.
El espacio que sí se debe dirimir en este caso radica en las interpretaciones que se asumieron sobre la producción cinematográfica por el hecho de no aplicar las investigaciones judiciales que permiten inferir que fue el M-19 el responsable del asesinato de Manuel Gaona Cruz.
Asumir que la película debe ser censurada porque se interpreta que esta es “propaganda” es un conflicto de orden constitucional. Que algo no guste por ser impreciso o desacertado no lo convierte en objeto de anulación. Irónicamente, asumir que una discusión de orden político e histórico se traduce en “propaganda” deriva en que, para la protección (honra y buen nombre) de un derecho, se debe vulnerar otro (libertad de creación artística).
El caso del Palacio de Justicia tiene más interrogantes que certezas. Quizás solo puedan existir cuatro cosas que no cambiarán con el tiempo: la primera es que el M-19 cometió un crimen de lesa humanidad al tomar rehenes para ser usados como instrumento de chantaje; la segunda es que las Fuerzas Armadas cometieron crímenes de lesa humanidad al masacrar a la población que tenían el deber de proteger y salvar; la tercera es que la Rama Judicial era un objetivo anhelado de todos los criminales (narcotráfico, guerrillas e integrantes corruptos del poder político); lo cuarto es que al final todos los crímenes posibles intentaron ser negados, ocultados o censurados, al punto de que cuarenta años después no se tiene, y probablemente nunca se tendrá, la verdad plena. Reconocer esto permite avanzar de una forma más serena en la construcción de los relatos; los crímenes no pueden ser relativizados.
En lo que refiere a la forma como la película presenta las emociones de sus actores, la forma como se expresa lo que se siente ante la claustrofobia, el encierro y el terror requiere detenernos un poco para pensar en algo: no hay fórmula adecuada para recrear el miedo ante la inminencia del dolor o el sufrimiento, no hay fórmula adecuada para recrear el miedo a la muerte, no hay fórmula adecuada para reflejar el sentirse cautivo del pánico. En ello no se puede condicionar una producción de cine, literatura o teatro a definir un “deber ser de las cosas”, más aún cuando se trata de las emociones. Esa es una libertad del artista; es él quien define cómo presentar las emociones a su espectador. Esto no se puede condicionar.
Por ello, el caso que resolvió en primera instancia el JUZGADO CIENTO VEINTIOCHO (128) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ cobra especial relevancia en la comprensión de los límites de nuestros derechos, el diálogo sobre lo que entendemos por realidad y ficción, y la memoria desde los sentimientos de quienes recuerdan y recrean, resumir este caso solo a la discusión de si hay o no censura lo despojaría de su valor en el orden de constitucionalidad, al fijar límites en las producciones audiovisuales, más aún cuando se toma como base los peores momentos de la historia del país, entramos en un terreno de suma complejidad.
Dentro de los elementos conclusivos del fallo de primera instancia puede haber consenso en un aspecto: cuando se trata de la recreación de una parte de la historia, todo artista debe velar por tener una fluida comunicación con quienes conservan una parte de la memoria de los hechos y los sujetos que vivieron de alguna forma esos momentos. El contacto en etapas de pre o posproducción es imperativo, aun cuando se quieran tener líneas narrativas diferentes; esto es parte de la ética del artista. Para disentir de algo, primero hay que entenderlo.
El deber radicará en la búsqueda y el conocimiento de los hechos, pero la interpretación final sí debe ser una facultad del creador. La ficción debe tener su margen de variación del orden de cosas; a fin de cuentas, la ficción siempre es un ejercicio de exploración aun en el error. La historia del Palacio de Justicia fue una realidad que, por todas las acciones del Estado al destruir las evidencias de los crímenes, nos dejó como país en la necesidad de construir sentidos donde la verdad fue incinerada o sepultada en fosas comunes.
Todas las historias son un intento de reconstrucción de la realidad. Por más que queramos apartarnos de esta forma de ver las cosas, esas cosas nos devuelven a este camino. Por ello es un error pretender afirmar que la historia del Palacio de Justicia solo puede tener como única línea interpretativa aquella que fue probada en juicio oral ante los Jueces Penales y el Tribunal Superior de Instrucción Criminal.
Para el creador de las obras, las decisiones judiciales deben ser un importante insumo, pero ello no lo obliga a que esa deba ser su versión aplicada en la obra. Si fuere lo contrario, estaríamos hablando de que en nuestro ordenamiento jurídico existen versiones oficiales, en especial no susceptibles de controversia.
No hay forma de desvirtuar que toda narrativa es una pretensión de reconstruir una verdad; eso incluye las versiones del Estado. Pero aún más complejo es pretender instituir una forma de constituir memoria histórica; la memoria en sí misma es un arbitrio de la subjetividad. Cada sujeto decide en qué creer desde las posiciones que asume en múltiples momentos de su vida. No pueden existir formas de construir memorias oficiales, sin importar quién las pretenda generar. Con el paso del tiempo, lo habitual son los cambios de parecer; más que Derecho, es Psicología.
Cuando se trata de la memoria o la historia, no podemos olvidar que el potencial creativo de un autor siempre se encuentra con un censor que es su espectador, pero en la máxima medida ese censor no debe ser el Estado.
El juzgado de primera instancia intentó velar por la aplicación de la proporcionalidad como premisa en los casos de tutela, comprendiendo los límites del Estado en las producciones artísticas, pero al mismo tiempo fija desde lo racional un sentido de creación bajo el rigor del análisis, la búsqueda y el diálogo con las fuentes. Pero, al final, la discusión es más profunda, toda vez que ajustar el guion de una película o una canción hoy nos puede resultar una medida proporcional, pero si ello se generaliza puede derivar en el riesgo de la censura de la crítica política.
Se debe intentar lo máximo posible que el censor en la publicación, difusión y exhibición de las obras sea el espectador, es este quien decide si le da un lugar o no a la obra, pero no el Estado. Un aspecto que es de gran valor en este caso es la necesidad de pensar el efecto post-mortem, toda vez que todos como personas somos susceptibles de que nuestra historia, en lo más íntimo o colectivo en lo más público, sea relatada de forma muy diferente a como la vivimos.
La forma como se cuenta la historia de aquellos que marcaron un antes y un después es el ejercicio de construir una vida basada en hechos reales, con algunos elementos de ficción. Cualquier semejanza es producto de la creatividad; que se haga bien o no es un juicio que corresponde al espectador.
Por último, me permito expresar algo personal: la toma del Palacio de Justicia fue el escenario que por años esperaron los narcotraficantes y el poder político para materializar un deseo común del crimen organizado. Por ello no se puede afirmar que este holocausto fue una “genialidad”.
___________________
[1] JUZGADO CIENTO VEINTIOCHO (128) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D.C. Radicado: 110014009128-2025-00285-00, Accionante: Ruth Juliana Gaona Bejarano apoderada de Ruth Marina Bejarano de Gaona y César Gabriel Gaona Bejarano Accionada: Burning S.A.S.., y otros Sentencia de tutela de primera instancia
Abdiel Mateus Herrera, Abogado
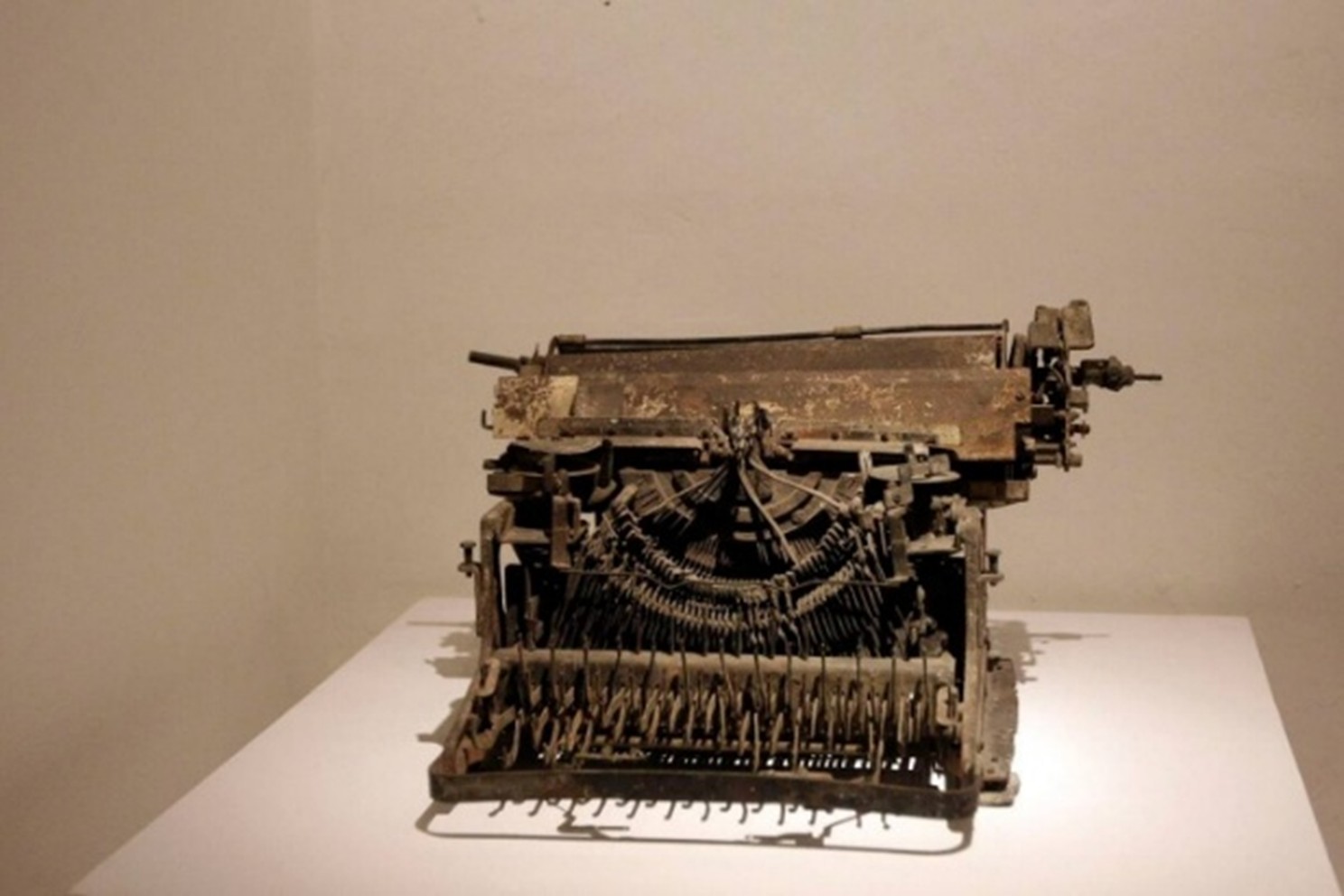
Deja un comentario