Resulta necesario preguntarse cómo es posible que una parte de la sociedad colombiana niega hoy hechos legales suficientemente documentados, como las denuncias de desvíos de recursos de las EPS, sustentadas en procesos ante la Fiscalía e informes de la Contraloría. También sorprende que se desconozcan las barreras de acceso al sistema de salud que han afectado a millones de pacientes durante 30 años, mientras se defiende con vehemencia un modelo que ha vulnerado sistemáticamente sus derechos .De igual forma, se deslegitima el fallo judicial contra un expresidente , a pesar de que el proceso conto con garantías y evidencia sólida, o se ignora el dolor de miles de madres cuyos hijos fueron asesinados en lo que hoy se reconoce como crímenes de Estado, llamados “falsos positivos”.
A este panorama se suman otras paradojas que interpelan la salud mental colectiva: trabajadores marchando contra una reforma laboral que busca proteger sus derechos, senadores que se oponen a una reforma pensional que garantiza estabilidad para millones de adultos mayores y medios de comunicación que, lejos de informar con rigurosidad, difunden a diario discursos de odio, noticias falsas y narrativas que tergiversan la realidad.
Durante más de medio siglo, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza estructural, la corrupción sistemática y la impunidad han dejado huellas invisibles pero persistentes en la psique nacional. Este sufrimiento no solo afecta a quienes han sido víctimas directas de la violencia, sino también a generaciones enteras que han crecido en una atmosfera de miedo, desconfianza y desesperanza. Las emociones reprimidas, el silencio heredado y la normalización del dolor han erosionado los vínculos, debilitando las instituciones y distorsionado la percepción colectiva de lo justo, lo verdadero y lo posible.
En estas condiciones, el debate racional cede paso a la identificación emocional, y el pensamiento crítico se ve bloqueado por la necesidad de conservar el sentido de identidad, pertenencia o estabilidad emocional. Este fenómeno, lejos de ser un problema individual, es un reflejo de heridas colectivas no resueltas y de una cultura política que ha privilegiado el miedo sobre la esperanza.
Desde la medicina y la salud pública, sabemos que los síntomas no siempre nacen en el cuerpo individual. Las sociedades también enferman. El miedo colectivo, la rabia contenida, la manipulación de la verdad y el uso instrumental del poder son condiciones patógenas que agravan la inequidad y generan una atmosfera emocional toxica. En Colombia, muchas políticas públicas han reproducido estas desigualdades: el acceso a la salud, la educación y la justicia sigue estando mediado por condiciones socioeconómicas, geográficas y culturales. El resultado es un país donde el malestar psicosocial es tan estructural como el hambre o el desempleo.
Amplios sectores de la población colombiana han vivido en contextos marcados por la violencia, la desigualdad, el abandono estatal y la exclusión sistemática. Estos entornos han generado mecanismos de defensa psicológicos que, con el tiempo, normalizan el autoritarismo y la violencia como forma legítima de poder. En estos marcos, la figura del líder fuerte se convierte en refugio emocional frente a la incertidumbre, la frustración y el sentimiento de desprotección.
La salud mental de una sociedad muestra su patología cuando defiende estructuras de poder que históricamente han contribuido a su opresión o abandono. Aunque puede parecer contradictorio, esta defensa responde a una necesidad psíquica de preservar un sentido de identidad, estabilidad o pertenencia, especialmente cuando no se cuenta con herramientas de pensamiento crítico o modelos educativos que fomenten el análisis estructural de la realidad.
Este fenómeno pone en evidencia que la salud mental no puede entenderse únicamente en términos individuales. La forma en que una sociedad construye sus vínculos, sus afectos, sus símbolos de poder y sus narrativas colectivas está profundamente ligada al bienestar emocional de sus ciudadanos. Por ello, abordar la salud mental en Colombia también exige reconocer y transformar los discursos, medios y estructuras que perpetúan la alienación, la dependencia emocional y la negación de verdades históricas o judiciales.
En nuestro país, los trastornos metales son una de las principales causas de morbilidad, particularmente entre los 15 y 34 años (1) las mujeres jóvenes presentan mayores tasas de intento de suicidio, mientras que los hombres registran tasas más altas de muerte por otra causa. Así mismo, las comunidades indígenas presentan tasas alarmantes tanto en intentos como en muertes por suicidio. Persisten profundas brechas en el acceso, especialmente en zonas rurales, donde el estigma, la falta de profesionales y la ausencia de programas de prevención son más evidentes. Las desigualdades territoriales y socioeconómicas agravan aún más el panorama, con mayor prevalencia diagnostica en zonas urbanas y un importante subregistro en zonas marginadas (1.2)
Frente a esta realidad, la aprobación de la ley 2460 de 2025 (2) marca un hecho crucial. Esta norma, que modifica la ley 1616 de 2013, reconoce explícitamente la salud mental como un derecho fundamental y propone un enfoque integral y preventivo. Va más allá del paradigma biomédico tradicional al integrar factores psicológicos, sociales, familiares, culturales y territoriales. Se trata de una ley que promueve la participación comunitaria, la creación de redes de cuidado emocional y la capacitación de agentes locales en primeros auxilios psicológicos. Introduce también el enfoque diferencial , intercultural y territorial, respondiendo a las múltiples realidades del país.
Uno de los aportes más significativos de esta ley es la inclusión de la educación emocional en el currículum escolar, con formación docente especifica, protocolos para detectar señales de riesgo, como la ideación suicida, y la creación de comités escolares de apoyo. Además, se establece octubre como Mes Nacional de la Salud Mental, se lanza una Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, y se crea una División de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud. La ley también contempla una subcuenta presupuestal especifica y un crédito de 150 millones de dólares con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para garantizar recursos estables.
Sin embargo, el camino para su implementación está lleno de desafíos estructurales. La escasez de profesionales es crítica: faltan psicólogos, psiquiatras y personal calificado para la atención de la salud mental, especialmente en zonas rurales y apartadas. La falta de acceso a la formación en salud mental representa una barrera importante para la atención adecuada en este campo., los recursos siguen siendo insuficientes. Las brechas culturales y territoriales también son profundas: adaptar las estrategias a contextos indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto exige una institucionalidad sensible, flexible y comprometida, algo que históricamente ha faltado.
A esto se suma un modelo de salud centrado en el aseguramiento y no en la prestación efectiva de servicios, lo que fragmenta la atención y dificulta el acceso oportuno. Las EPS, que intermedian los recursos, no priorizan la salud mental en sus redes ni garantizan su cobertura integral. Además, los presupuestos asignados son limitados y no responden a las necesidades reales del territorio, perpetuando un sistema que reacciona ante la enfermedad, pero no promueve activamente la prevención ni la salud mental comunitaria.
Además, persisten estigmas sociales que impiden hablar abiertamente del sufrimiento emocional. Aunque la ley busca desestigmatizar, cambiar imaginarios sociales tomará años y requerirá una transformación educativa y cultural sostenida. Finalmente, la articulación interinstitucional es un reto enorme. La ley depende del trabajo coordinado entre los sectores de salud, educación, justicia, trabajo y comunidad. En un país donde las instituciones tienden a operar de forma aislada, esto implica una transformación organizativa profunda.
Como lo expresa el psiquiatra colombiano Carlos Gómez-Restrepo, “el modelo tradicional de atención a la salud mental ha sido reactivo, centrado en el individuo y desconectado del contexto social que produce el malestar emocional” (Revista Colombiana de Psiquiatría, 2020). Esta ley, si se aplica correctamente, podría ser el punto de inflexión para empezar a sanar como país. No basta con terapias clínicas: se necesita justicia, escucha, reparación y comunidad.
Es urgente asumir que la salud mental no es un asunto técnico o individual, sino un reflejo de nuestro contrato social. Como escribió Albert Camus, en medio de la desesperanza más oscura, “en lo más profundo del invierno supe por fin que en mi interior habitaba un verano invencible”. Que ese verano pueda, al fin, empezar a florecer colectivamente en Colombia.
____________
(1)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/asis-salud-mental-determinantes-sociales-colombia.pdf
(2)https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=180887
Ana María Soleibe Mejía, Presidenta Federación Médica Colombiana
Foto tomada de: bbmundo
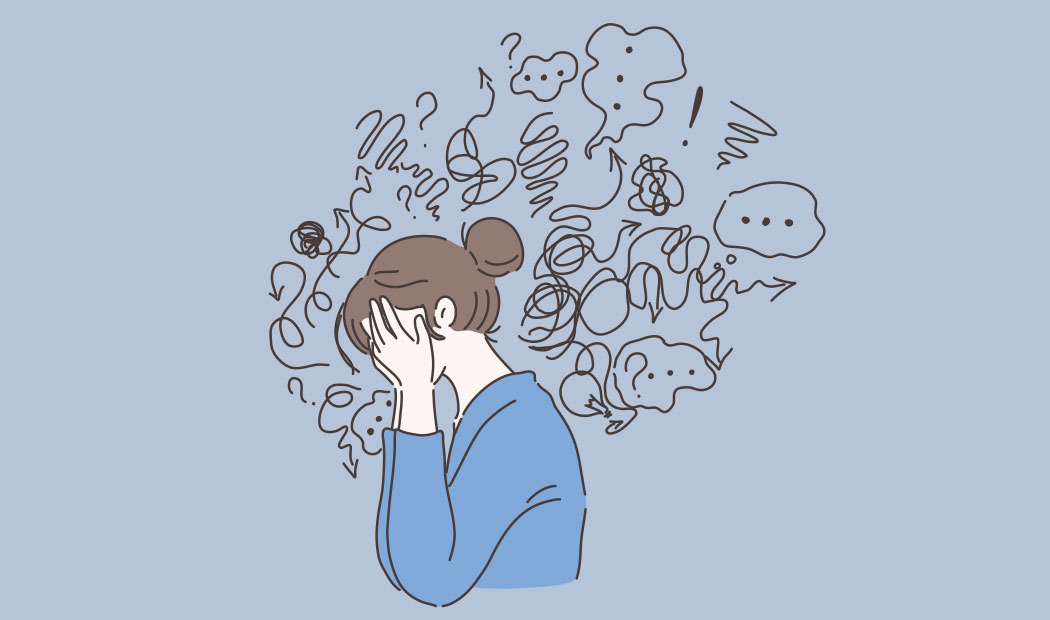
Deja un comentario