Si los expertos en «futurología» no se equivocan, se avecina un sufrimiento auténtico a escala colosal: grandes ciudades inundadas, cifras millonarias de desplazados, amplias regiones azotadas por olas de calor, sequías prolongadas, manantiales secos, cultivos echados a perder, hambrunas, deshidratación, desaparición de la higiene, enfermedades en forma de plagas —como la actual pandemia—, guerras entre vecinos desesperados por la escasez de agua y, al final, la muerte. Cientos de millones de muertos; o miles de millones, incluso. Vidas humanas echadas a perder por todas partes. ¿Existe la posibilidad de que ocurra todo esto o son tan remotas las predicciones que no superarían un análisis serio?
Ciertamente, hay demasiados factores desconocidos que nos permitan aseverar que consecuencias tan funestas se produzcan. Uno de ellos es qué tipo de reacción —o falta de reacción— exteriorizará la gente a lo largo de las próximas décadas. Ahora bien, por muy lejana que nos parezca la hecatombe planetaria, sería suicida que obviáramos la posibilidad de dichos acontecimientos solo porque no podamos confirmarlos de forma segura o porque no podamos especificarlos mejor. Infravalorar peligros, en general, puede conducirnos al desastre definitivo.
Los responsables de la trayectoria de la población mundial deberían realizar ya un análisis más preciso mediante un esquema de coste-beneficio aplicado a dos formas de proceder distintas —una suave y otra radical— respecto del cambio climático. En realidad, hace tiempo que tendrían que haberse planteado y formulado con rigor las alternativas para que los interlocutores —todos los ciudadanos del planeta— pudiésemos sopesar a fondo los costes y beneficios de cada una de ellas.
La concreción permite tomar decisiones bastante acertadas acerca de cómo actuar y ante qué peligros nos podemos encontrar. Incluso para que dicha concreción fuese todavía mayor, el esquema coste-beneficio debería admitir también el apartado de probabilidades y asignar valores numéricos a los resultados de cada opción. Con ello, se calibraría bastante acertadamente cuán bien o mal funcionaría cada opción y, con una simple ojeada, se facilitarían las decisiones finales.
Ahora bien, un análisis basado tan solo en el cálculo de costes-beneficios y probabilidades es subjetivo, porque el valor que cada uno le damos puede ser diferente. Se puede ver, por ejemplo, a la hora de invertir una cantidad de dinero. Habrá quien valore una ganancia reducida a largo plazo y quien prefiera arriesgar mucho a pesar de las posibles pérdidas.
Realmente, el método de coste-beneficio más probabilidades presenta aspectos que se podrían concretar fundamentalmente en tres. El primero, que el interrogante se podría resolver si asignamos valores numéricos a probabilidades, ganancias y pérdidas. El segundo, que las valoraciones numéricas no siempre aportan una escala de valores objetivamente correcta. Por ejemplo, la «moneda» adecuada para medir el cambio climático es aquella que valora vida y bienestar del ser humano en términos de impacto. El tercero, que la construcción de una escala de valores apropiada puede depender de un planteamiento cualitativo previo al proceso de la toma de decisiones.
Los economistas se equivocan cuando rechazan el planteamiento cualitativo. Sugieren que todo —incluidas las preferencias— se puede medir mediante el planteamiento costes-beneficios-probabilidades. Entonces, ¿cómo medirían monetariamente la pérdida de un ser querido o el hundimiento de una empresa en la que se ha puesto toda la vida? ¿qué cantidad de dinero podría neutralizar el duelo resultante? ¿sería la misma cantidad para todo el mundo? En consecuencia, la escala de valores más básica viene determinada por la calidad de las vidas humanas, que no siempre permite una medición precisa mediante unidades monetarias.
Si nos detenemos a pensar en nosotros mismos, sería interesante que intentásemos recordar cuántas decisiones vitales importantes hemos tomado tras un análisis cuantitativo del modelo coste-beneficio. La realidad es que nos decidimos por una opción u otra después de una cuidadosa reflexión de carácter cualitativo. Es más, aun habiendo iniciado dicha reflexión mediante el modelo coste-beneficio, terminamos desembocando en el cualitativo. Por tanto, no está nada mal empezar por el cuantitativo, porque «confeccionar listas» de costes-beneficios nos obliga a considerar e imaginar de forma eficiente los distintos aspectos de cada una de las opciones futuras. Ahora bien, al final acabaremos incluyendo el modelo cualitativo, porque hay factores emocionales muy importantes.
El paciente lector se podría preguntar por qué empezar por el cuantitativo para terminar en el cualitativo y no al contrario o ir directamente al segundo. Porque el cualitativo por si solo no es suficiente, ya que sobreestima o subestima factores que son producto de experiencias personales que podrían ser traumáticas y que, en consecuencia, no nos permitirían ver claro y nos llevarían por el «mal camino».
Así pues, los modelos útiles y el orden adecuado en que se desarrollen son vitales en situaciones graves —no en todas, por supuesto— como es nuestra actitud frente al cambio climático. No obstante, conviene apuntar que no existen demasiadas estadísticas fiables que nos ayuden a decidir ante las opciones que se nos presenten, incluidas las más importantes. La vía más adecuada, en ese sentido, es emprender una reflexión cualitativa atenta.
Pero volvamos al cambio climático. Si nos tomamos en serio los terribles supuestos apuntados al principio, tendremos que valorar lo que ocurriría e implicaría en el caso de ser ciertos. Podríamos empezar por el método cuantitativo —aun tratándose de una cuestión personal y, por tanto, emocional— analizando la situación descrita desde todos los ángulos posibles. A modo de ejemplo, empecemos recordando las grandes elecciones de nuestras vidas, como son elegir con quién vivir el resto de nuestros días o la casa donde residir o la carrera que estudiar o la educación que queremos dar a nuestros hijos… Ciertamente, se trata de elecciones subjetivas que resultan de valoraciones cualitativas basadas en los pros y los contras que tenemos a nivel personal. Si aplicamos al cambio climático un listado basado en el modelo costes-beneficios-probabiliades, ¿podríamos asignar valores numéricos a dichas elecciones?, ¿de qué valores numéricos se trataría? y ¿tendríamos bastante con un modelo cuantitativo?. A continuación, podríamos aplicar el modelo cualitativo y, tras las primeras conclusiones, preguntarnos si existen alternativas menos traumáticas para enfrentar el cambio climático.
Una vez resueltos los interrogantes anteriores, convendría que nos preguntásemos si deberíamos considerar como decisión vital tomarnos en serio el cambio climático y de qué forma afectaría a las futuras generaciones.
En el caso de optar por alternativas menos traumáticas —que es el último supuesto— o más «suaves», no es seguro que existan o que podamos encontrarlas; tampoco que sean menos peligrosas que las ya existentes, que son las que mantienen las prácticas actuales basadas en el capitalismo.
¿Por qué vía optar, pues? Por la ya sugerida, que consiste en aplicar al modelo cualitativo aspectos del análisis coste-beneficio mediante la incorporación de las alternativas ya existentes y otras nuevas.
Una vez establecidas las conclusiones provisionales derivadas de nuestro razonamiento, convendría hacernos dos preguntas clave: ¿cuánto nos preocupa el futuro? —el nuestro y/o el de nuestros descendientes— y ¿cuáles son los posibles efectos de limitar el cambio climático?
Les invito a empezar a confeccionar las listas…
_______________________
La fuente de este artículo es el libro Y vimos cambiar las estaciones, de Philip Kitcher y Evelyn Fox Keller (Ed. Errata Naturae).
Pepa Ubeda
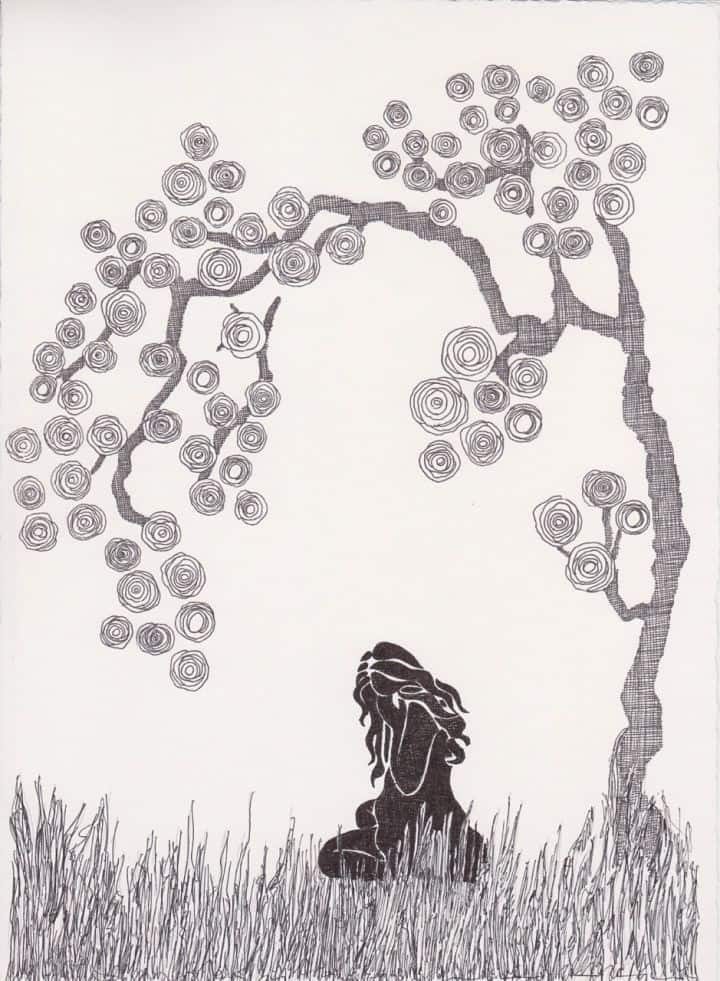
El problema es utilizar la primera persona cuando los lectores de Sur son probablemente los más concienciados. Hay que desculpabilizar a los activistas y señalar a las corporaciones, que son las que mueven l mundo.