Las ideas son, a la larga, más fuertes que las armas.
Orlando Fals Borda, La Subversión en Colombia, 1967.
Este artículo tiene tres partes. La primera trae una breve reseña del debate en torno a la estrategia de la revolución colombiana durante el primer lustro de los años sesenta y hace un recuento de su ulterior influencia a lo largo de medio siglo. Para tal propósito se asevera que Orlando Fals Borda (1925—2008) fue a lo largo de su periplo vital un continuum sobre la vigencia del pensamiento de Camilo Torres Restrepo (1929—1966). La segunda parte analiza el problema que crea la incongruencia entre la construcción de una propuesta programática —como discurso político— y la capacidad —en términos de gestión pública territorial— de producir las necesarias transformaciones que requiere la sociedad colombiana. La última parte trae una propuesta sobre cómo producir el cambio inaplazable del régimen político y dar el salto hacia la paz con justicia social como expresión de la ética en la política, y la concreción de la idea moral del “amor al prójimo” a través del bien común, esto es, reiterar la idea moral del comunismo (cristianismo o comunalismo en Camilo Torres Restrepo) como respuesta a la crisis de la modernidad capitalista en Colombia y en el ámbito mundial para dar un ‘soplo de vida’ al humanitatis principium (principio de humanidad). En su conjunto el presente estudio muestra la pertinencia y consistencia de los esfuerzos desplegados de manera consciente y planificada a lo largo de medio siglo, y hace su resonancia para ser aplicados en el análisis y la acción en la coyuntura actual latinoamericana y mundial.
I.
Desde el 15 de febrero de 1966 hasta su muerte acaecida el 12 de agosto de 2008 Orlando Fals Borda es un portaestandarte de la propuesta elaborada por Camilo Torres Restrepo,[1] idea de la que no desistió hasta su último respiro. Como bien se sabe Fals Borda fue su colega académico en la Universidad Nacional de Colombia en la creación en 1959 de la Facultad de Sociología.[2] En su primer lustro de funcionamiento el libro La Violencia en Colombia se constituye en el más importante producto de la Facultad, pues en él se encuentra una interpretación sobre el período comprendido entre 1946 y 1957 —conocido en la historiografía como ‘La Violencia’—, que explica la idea de “revolución social frustrada”. Su alcance es de tal magnitud que podría servir de base para “armar el rompecabezas del presente para proyectar el futuro de una Colombia transformada”. (Palacios, 2012, p. 31)
Al respecto, vale recordar la comprensión que hiciera el propio Camilo Torres:
[…] la violencia ha constituido para Colombia el cambio socio—cultural más importante en las áreas campesinas desde la Conquista efectuada por los españoles. Por conducto de ella las comunidades rurales se han integrado dentro de un proceso de urbanización en el sentido sociológico con todos los elementos que este implica: la división del trabajo, especialización, contacto socio—cultural, socialización, mentalidad de cambio, despertar de expectaciones sociales y utilización de métodos de acción para realizar una movilidad social por canales no previstos por las estructuras vigentes. La violencia además ha establecido los sistemas necesarios para la estructuración de una sub—cultura rural, de una clase campesina y de un grupo de presión constituido por esta misma clase, de carácter revolucionario. Sin embargo, la violencia ha operado todos estos cambios por canales patológicos y sin ninguna armonía respecto del proceso de desarrollo económico del país”. (Torres Restrepo, 1963 [1972], 268)[3]Se trata de una interpretación por parte de Camilo —muy cercano a la elaboración del libro antes mentado—, en su doble condición de sacerdote católico y sociólogo, que puede entenderse como un preaviso de su separación radical de la teoría social para moverse hacia un humanismo católico radical, precursor de la teología de la liberación.[4] El cuño de las interpretaciones adelantadas por Torres Restrepo[5] y Fals Borda[6] va moldeando un inconformismo de base científica que “los convirtió en verdaderas anti—élites, que propugnaron por el cambio de las estructuras de poder y la construcción de un pensamiento científico acorde con las realidades inmediatas, cercanas y propias del contexto violento—cíclico colombiano”. (Herrera Farfán y López Gúzman, 2013, p. 8)
En aquellos primeros años, Orlando Fals ocupaba su tiempo como académico en la Universidad Nacional y como Secretario General del Ministerio de Agricultura; Camilo Torres era un reputado académico, Decano de la Escuela Superior de Administración Pública —ESAP—, y miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria —INCORA—. Tanto para Camilo Torres Restrepo como para Orlando Fals Borda habían dos asuntos centrales: la reforma agraria y la acción comunal.
El problema agrario era —y aún es— la médula de la crisis y para su solución era —y es— menester confiar en los campesinos y contar con ellos. (Torres Restrepo, 1968, pp. 55—58) Por eso, sus esfuerzos académicos estaban enfocados en este asunto. Prueba de ello está la conferencia dictada por Orlando Fals Borda, mientras se desempeñaba como Secretario General del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Lleras Camargo, en Montevideo (Uruguay) a comienzos de 1960, que lleva por título “La Reforma Agraria”, con un último apartado dedicado al problema de la autonomía regional y de la acción comunal. (Fals Borda, 2010, pp. 100—101)
Por otra parte, hay que destacar que ambos, en cumplimiento de sus funciones, propusieron la creación de la acción comunal como fundamento de un cambio en el enfoque de la responsabilidad de la administración pública.[7] Ambos llegaron a pensar que ésta podría ser el instrumento básico de organización y de movilización popular, tanto en el campo como en la ciudad:
Pero en la formación técnica y para la comercialización no se detiene el esfuerzo de capacitación del hombre del campo, que debe ser la meta primordial de una reforma agraria (…) El gobierno colombiano y muchas agencias semi—oficiales y privadas están prestando atención al proceso de desarrollo integral de las comunidades rurales (…) con el proceso de acción comunal se busca que las gentes campesinas descubran su propios problemas y se organicen cívicamente para resolverlos con sus propios medios y con el estímulo y el apoyo del Estado.
Y en términos de gestión participativa planteaban que:
Por este proceso se descubren y desarrollan los verdaderos líderes locales, estimulando a todas las gentes para que superen su condición social y económica (…) para poder llevar a cabo estos proyectos es necesario tener fe en el campesino y confianza en sus fuerzas y talentos (…) He aquí la grave y grande responsabilidad de las clases dirigentes de América, de las cuales todos nosotros constituimos una muestra. De lo que hagamos con el campesino dependen el bienestar y el progreso de toda nuestra sociedad. (Fals Borda, 2010, p. 100)
Sin embargo, en el contexto de la confrontación interna que se reinicia con el primer gobierno del Frente Nacional,[8] “la Acción Comunal cayó en manos de maquinarias partidistas o de entidades ineficaces que permiten desvirtuar sus intenciones de desarrollo popular”. (Fals Borda, 2008, pp. 196—197) Y, como lo ilustra Palacios:
Las Juntas de Acción Comunal, que en zonas vulnerables de orden público quedaron a cargo de las Brigadas Cívico—Militares, fueron instrumento de clientelas barriales y veredales que alimentaban el mercado electoral limitado por las reglas del régimen frentenacionalista. De todo esto puede inferirse que las élites del poder no tuvieron la oportunidad de aprender a dialogar y conciliar genuinamente políticas con los representantes autónomos de las clases populares o con sus organizaciones. (Palacios, 2012, p. 51)
Y en su condición de testigo, estudioso y protagonista de primera línea, Luis Emiro Valencia histórico dirigente social y prestante intelectual, explica en detalle como:
[…la] actividad comunal es interferida en el camino de su autonomía, libertad e independencia, quizá por su propia condición social débil y circunstancias internas y externas, de orden económico, político, cultural e institucional. Esta realidad social hace suponer que la acción comunal es canalizada, utilizada y aprovechada o tergiversada en sus fundamentos, tradición, vivencia y perspectivas de trabajo social por la denominada politiquería, mediante la manipulación, el oportunismo o protagonismo —propio o ajeno—, desvirtuando así sus fundamentos, principios y valores, características de la naturaleza democrática, vivencias cotidianas y perspectivas del movimiento comunal. Estas condiciones desvían el camino de sus vías autónomas, como actores sociales que trabajan en sus escenarios naturales, éticos y constructivos, como corresponde al rol de un formidable movimiento social, histórico, unitario, plural y democrático, con cobertura geográfica en todas las regiones y entidades territoriales de Colombia. (Valencia, 2009, p. 13)Fals Borda podría plantear lo mismo, con mayor fuerza y fundamento que hace seis décadas, porque sigue siendo pertinente frente a la realidad colombiana. Para el segundo gobierno de Santos (2014—2018) que tan decidido se mostraba con la reforma rural, incluso como un acuerdo crucial en los diálogos de La Habana, debería ser comprensible y aceptable que sin campesinos organizados, formados como productores y como ciudadanos, conscientes de sus derechos y con capacidad de hacerlos valer, no habrá reforma social agraria. (Sandoval, 2011)
Fue tan intenso el compromiso de ambos con la reforma agraria y la acción comunal que Orlando Fals Borda no duda en señalar a su amigo y colega como un defensor decidido del comunalismo acotando que tanto la reforma agraria como la urbana que aparecen consignadas en la Plataforma del Frente Unido tienen en la acción comunal —entendida como acción colectiva— el basamento: “Cita a la ‘acción comunal’ como fundamento de la ‘planeación democrática’, auspicia el cooperativismo y busca una mayor participación de los obreros en las empresas”. (Fals Borda, 2008, p. 212)
En medio de este primer lustro de vida de la Facultad de Sociología y de los reiterados encuentros y desencuentros con la realidad social y política del país, se va gestando un nuevo proyecto político revolucionario que descollará en medio de la campaña presidencial de 1965. En aquel momento crítico, Orlando Fals indica que
[…] la generación de La Violencia encuentra un campeón en un sacerdote católico, sociólogo, influenciado por el ambiente ecuménico de la Europa occidental y cuyo mensaje y ejemplo se haría más vibrante cada día: el Padre Camilo Torres Restrepo, creador del aparato político ‘pluralista’ del Frente Unido para combatir el pacto oligárquico del Frente Nacional, que además expresa una propia utopía original. Esta utopía tiene ingredientes nuevos, como aquellos derivados de convicciones religiosas y del examen de la realidad de las revoluciones latinoamericanas contemporáneas. Pero en el fondo es una reiteración de ideales socialistas, en respuesta al impulso del cambio secular—instrumental del pueblo y de la época. (…) El Padre Torres se convierte así en paradigma de la generación de la Violencia, en el portavoz de su protesta reprimida, inyectándole vigor a la confrontación ideológica e iniciando una cuarta subversión en Colombia, la ‘neo—socialista. (Fals Borda, 2008, pp. 205—206; Torres Restrepo, 1968, pp. 287—288)En su obra cumbre La subversión en Colombia, reeditada por cuarta ocasión en 2008 y escrita originalmente en 1967, Fals Borda se concentra en estudiar, analizar y valorar el proyecto político de Camilo Torres, a tal punto que dedica su texto a su amigo con las siguientes palabras: “A Camilo Torres Restrepo, fundador del Socialismo Raizal e impulsor de los primeros esfuerzos para alcanzarlo en Colombia”. El Socialismo Raizal se asume como la base para el logro de la paz como meta histórica.[9]
En el prólogo original de esta obra el maestro Fals anota:
Descuella en este grupo [se refiere a los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional] el padre Camilo Torres Restrepo, símbolo de nuestra ‘generación de la Violencia’, cuya visión ideológica y consistencia de carácter se están perfilando con claridad (…) La influencia intelectual y personal del padre Torres ha sido y seguirá siendo importante. Fue del tipo de subversor moral, de los que abren trocha nueva. Por eso, el dedicarle este libro es no sólo un acto de amistad, sino uno de justo reconocimiento a su contribución para entender el sentido de la época que nos ha tocado vivir. (Fals Borda, 2008, pp. 19—20).
Y al referirse a la concepción utópica (estratégica) planteada por Camilo señala que
[…] el pluralismo no es una condición, ni un sistema dentro del orden, ni sigue actuales reglas del juego; sino más que todo es una herramienta o aparato para unir o fundir grupos diversos, inclusive los socialistas y cristianos, para moverlos hacia una misma dirección. Se diseña como una estrategia que busca cambiar las reglas del juego y que al hacerlo propende a alcanzar el cambio del orden social en que se ejecuta. Pero su meta final es el desarrollo económico concebido como la creación, resolución y superación de una subversión neo—socialista que deba dar por resultado una sociedad superior, en que las diversas tendencias progresistas se entiendan entre sí. (Fals Borda, 2008, p. 208)Esta concepción —que goza de un sólido fundamento ético, científico y técnico (Torres Restrepo, 1964, pp. 13—28; Torres Restrepo, 1965, pp. 17—44) — se condensa en la ‘Plataforma para un movimiento de unidad popular’ del 17 de marzo de 1965. Para el propio Camilo el objetivo orgánico del movimiento del Frente Unido “es la estructuración de un aparato político pluralista, no un nuevo partido, capaz de tomar el poder”, detallando la naturaleza de ese mecanismo en el punto octavo de la misma: “El aparato político que debe organizarse debe ser de carácter pluralista, aprovechando al máximo el apoyo de los nuevos partidos, de los sectores inconformes de los partidos tradicionales, de las organizaciones no políticas y en general de las masas”. (Torres Restrepo, 1966, pp. 18; 24—25)
Fals Borda precisa, respecto del Frente Unido, que
[…] la ‘comunidad pluralista’ cuenta con tres principios: amor, libertad (justicia) y sabiduría (…) es una meta hacia la cual deben moverse los cristianos, así como también los creyentes de otras confesiones. Es la meta cuya visión llevó al Padre Torres, indirectamente, a tomar una posición ideológica definida ante el país y la sociedad; aunque él mismo, paradójicamente, hubiese estado derivando hacia actitudes anti—pluralistas requeridas por la necesidad de tener un partido homogéneo (“no alineado”), una vez cayó en cuenta de lo irrealizable de su utopía, poco antes de ingresar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Santander, en noviembre de 1965”. (Fals Borda, 2008: 210; Archila Neira, 2003: 98, 283—284)[10]Y profundiza su análisis acotando que, en aras de concretar su iniciativa política, Camilo Torres
[…] respalda la revaloración del ser humano con la idea telética de la justificación moral de la rebelión, o la contraviolencia, lo que lo lleva también a postular el antinomio ‘pueblo—antipueblo’. Su pensamiento queda plasmado en cuatro de sus ‘Mensajes’: los dirigidos a los cristianos, a los campesinos, a la oligarquía, y a los presos políticos. Plantea en primer lugar que ‘la oligarquía tiene una doble moral de la cual se vale, por ejemplo, para condenar la violencia revolucionaria mientras ella asesina y encarcela a los defensores y representantes de la clase popular (…); o dividiendo al pueblo en grupos enfrentados artificialmente, combatiéndose entre sí por asuntos académicos como la inmortalidad del alma y distrayéndolo de descubrimientos radicales como el de que ‘el hambre sí es mortal’. El hambre es un común denominador de los pobres. Dice luego, que como ‘tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías (…) que no lo van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder (…) para dárselo a las mayorías pobres. La revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta’. Y como esta revolución busca la justicia y el pan para todos los grupos, ella es ‘no solamente permitida sino obligatoria para los cristianos’”. (Fals Borda, 2008, pp. 80, 83—86, 212—213; Torres Restrepo, 2010, pp. 207—210)Para finalizar su valoración de la utopía pluralista que significó el Frente Unido, Fals Borda señala que el “aparato pluralista” propuesto por Camilo no logró tener los resultados esperados en la práctica, pues los diversos comandos del movimiento —a nivel comunal y vecinal, y desde el demócrata—cristiano hasta el comunista—, “en vez de aplicar la tolerancia esperada, tornaron los disórganos en una torre de Babel”, lo cual se convirtió en “un error táctico que hizo dispersar el movimiento del Frente Unido, cuyo núcleo se fue reduciendo a miembros ‘no alineados’, (…) personas que no pertenecían formalmente a ningún grupo político y cuyas tendencias eran progresistas y activistas, como decididos amigos del cambio”. (Restrepo, 1989, pp. 104—105; Fals Borda, 2008, p. 217)
Cuando en 2006 se cumplieron cuarenta años de la muerte en combate del sacerdote y sociólogo Torres Restrepo, hecho que consternó al país y al mundo por sus inusitadas características, Fals Borda reflexionó en los siguientes términos (por el valor se cita in extenso):
Al cabo de este casi medio siglo, muchos se han preguntado, ante la imagen del Camilo con fusil que se impuso rápidamente en los medios, si el pensamiento y la obra de Camilo como ciudadano civil tuvieron importancia en sus días y también sobre la continuidad de su pensamiento hasta el momento actual.
La respuesta [de Fals Borda] como testigo de esa época es positiva. Para entenderlo, es necesario desbordar, sin desconocerlo, el estereotipo del ‘cura guerrillero’ del Ejército de Liberación Nacional. Cuando Camilo Torres creó el Frente Unido en marzo de 1965, declaró que este sería un ‘movimiento pluralista para tomar el poder’.
No era un partido político corriente. Era una utopía novedosa que corre hasta nuestros días. Significa unir fuerzas u organismos civiles diversos para hacerlas mover en la misma dirección hacia objetivos comunes valorados de transformación radical de la sociedad.
La utopía pluralista de Camilo Torres se alimentaba de sus convicciones ecuménicas religiosas y de su formación científica como sociológico en Lovaina —avanzada del pensamiento católico renovador— que le llevaron a posiciones autonómicas y de independencia hasta la heterodoxa teología de la liberación.
Lo religioso lo basó en doctrinas tomistas sobre la guerra justa, como la de la ‘contraviolencia’ para desalojar a los poderes ilegítimos y/o tiránicos —el ‘antipueblo’ con su doble moral— que ejecutan la violencia sangrienta o absoluta. Lo sociológico le llevó a buscar bases firmes para un socialismo raizal, con el marco marxista inicial que se adoptó por muchos para entender la trascendencia de la Revolución Cubana.
Pero pronto combatió el colonialismo intelectual en las ciencias sociales y económicas “prescindiendo de esquemas teóricos importados…para buscar los caminos colombianos”. Estas ideas siguen teniendo vigencia en la Colombia de hoy. La revolución resulta así una obligación moral cristiana y sacerdotal para llegar a la democracia participativa.
Con este fin propuso, en su ‘Plataforma para un movimiento de unidad popular’, trabajar por la dignidad de los pueblos dominados y explotados y contra el intervencionismo norteamericano; desarrollar una ciencia propia, la nacionalización de empresas del Estado, la educación pública gratuita, la autonomía universitaria, las reformas agraria y urbana, la planeación con acción participativa y comunal, las cooperativas y la participación de obreros en las empresas.
Con estas iniciativas democráticas, que son de interés actual, Camilo articuló su utopía pluralista y puso a trabajar sus caudas en el Frente Unido durante el año 1965. La meta era adoptar ‘un sistema orientado por el amor al prójimo’.
En esta forma tomó en cuenta algunas tendencias instrumentales del mundo moderno, reiteró ideales socialistas y estimuló la autenticidad regional y nacional. No era una utopía clerical ni menos liberal o conservadora. Buscaba construir una sociedad abierta y justa, metas que todavía se plantean en diversos partidos y movimientos en muchos países.
Sin negar sus dificultades, porque en aquellos años la utopía se decantó y frustró rápidamente. ¿Cuánto queda todavía de interés en la Plataforma de Unidad Popular de1965? Evidentemente, todo o casi todo. Son elementos de valor que Camilo reiteró en sus otros escritos y conferencias. Su pensamiento activo de entonces siguió latente y vivo. Así incide en el mundo actual y, por supuesto, en la sociedad colombiana.
La prematura muerte de Camilo en Patio Cemento impidió que el cura guerrillero enriqueciera aún más el avanzado e interesante ideario del Ejército de Liberación Nacional. El comandante ‘Antonio García’, destacó el carisma de Camilo y la relevancia de su pensamiento y de su mensaje para los actuales movimientos políticos en el continente y en Colombia. En efecto, el elemento utópico mismo, con visos socialistas nuevos, se presenta en estos movimientos, como los que surgieron después de la muerte de Camilo: el de ‘Firmes’, de Gerardo Molina, el de ‘Anapo Socialista’, el de ‘Colombia Unida’ que reunió grupos de todo el país hasta la fusión con el ‘Movimiento19 de Abril’, que descendió del monte en 1988, para seguir con la Alianza Democrática M—19 que llegó a la Asamblea Constituyente de 1991 con grandes empeños de transformación.
Luego de todos estos movimientos —en los cuales Fals Borda actuó en los cuadros directivos— nació la inspiradora iniciativa sindical del Frente Social y Político, del que formó parte el tristemente célebre Luis Eduardo Garzón, cuyo rápido ascenso a posiciones de gobierno en la capital y en lo nacional, se explica en la forma como la oligarquía promueve líderes que bien sabe puede manejar a su antojo para hacer creer que es posible el cambio por la vía institucional. Esta nefasta experiencia igual ocurrió en regiones donde las llamadas “izquierdas” también accedieron por la vía electoral a los gobiernos, como la de la Costa Atlántica del Movimiento Ciudadano y la Región Surcolombiana de Angelino Garzón en el Valle de Cauca, Parmenio Cuéllar en Nariño, Guillermo Alfonso Jaramillo en Tolima y Floro Tunubalá en el Cauca, durante el período 2000—2004.
En la ciudad de Ibagué, se realizó el 18 de marzo del 2000 un foro ideológico que acordó el impulso del ‘Movimiento Alternativa Socialista y Democrática’ que se inspiraba en la siguiente formulación del escritor argentino Jorge Luis Borges: “Hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan diversos idiomas han tomado la extraña decisión de ser razonables, han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades”.
Allí se produjo una Declaración del siguiente tenor:
Los más de 150 participantes del Primer Foro Ideológico de la Alternativa Socialista y Democrática, provenientes de diferentes municipios, hemos llegado a los siguientes acuerdos:
- Coincidimos en el compromiso de construir desde el Tolima un movimiento político de carácter socialista y democrático, para contribuir en la formación de un nuevo Partido en Colombia, claramente diferenciado de los partidos y movimientos tradicionales, de sus prácticas corruptas, caudillistas, gamonalistas y de culto a la personalidad.
- Es nuestro propósito construir alternativas de solución a la crisis que vive el país y la región, restaurando el carácter ético de la política y el sentido público del quehacer del Estado.
- El proceso de constitución de este movimiento tiene claro carácter social y democrático. Por tanto, su construcción programática se hará desde las bases teniendo como horizonte la inclusión de las grandes mayorías y la superación de la pobreza.
- El movimiento se asume como un proyecto político regional dispuesto a establecer relaciones con otras propuestas regionales y nacionales que tengan afinidades con aspectos ideológicos y programáticos.
- Propugnamos por la construcción de un modelo de desarrollo integral, basado en la dignidad humana, la dimensión ambiental, la juventud y la perspectiva de género, en contraposición al modelo hegemónico que produce exclusión, pobreza material y espiritual, injusticia y concentración de la riqueza.
- El movimiento trabajará por el fortalecimiento de la sociedad civil y por su participación autónoma dentro del proceso de paz.
- Realizar muy próximamente, la convención del movimiento para presentar a la opinión pública las bases programáticas.
- Este es un proyecto político estratégico, que asume su participación en el debate electoral, como un medio para el fortalecimiento del proyecto mismo. Se considera que desde la Gobernación, las alcaldías, la asamblea, los concejos y las juntas administradoras locales, se deben formular y ejecutar políticas públicas que busquen solucionar los grandes problemas del Departamento y los municipios y a la vez, impulsar el proyecto político hacia el ámbito nacional.
- En consecuencia, acordamos proclamar la precandidatura a la gobernación del Tolima de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez,[11] la cual estará sujeta a las decisiones de la convención departamental del Movimiento.
- Con profundo optimismo, creemos que la región y el país tienen futuro. Que es necesario reconstruir las confianzas, la solidaridad y encontrarnos en medio de las diferencias. Hacemos un llamado a los distintos actores sociales y políticos del departamento para que conjuguemos sueños y esfuerzos por el presente y futuro que todas y todos nos merecemos.
Luego se creyó de manera ilusa que con la ola de redescubrimientos políticos en las izquierdas colombianas, impulsada por los sucesivos “éxitos” en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, se estimularía la convergencia de una veintena de organizaciones y partidos diversos hasta culminar en Alternativa Democrática primero, y en la gran alianza del Polo Democrático Alternativo (PDA), después.[12]
Para Fals Borda la impronta y el recuerdo de Camilo Torres estaban presentes en estos desarrollos del “buen radicalismo político”. Consideraba que el proceso fue positivo a pesar de todo: en estos duros y peligrosos años se ganó un considerable acumulado político, social e ideológico.
También pensaba que el pensamiento de Camilo en Colombia se expresó —sin advertirlo— en la organización y funcionamiento de los Grupos Temáticos y Tertulias Ideológicas organizadas por Orlando Fals Borda para la campaña presidencial de Carlos Gaviria Díaz durante el año 2005. En este proceso, ciento cuarenta profesionales y políticos se organizaron en diez y siete grupos para estudiar los principales problemas del país y plantear propuestas y salidas, y fue presentado en su publicación inicial como un esfuerzo “desde las bases”. La idea quedó plasmada en ese mismo folleto, donde se lee que vamos “hacia un Frente Unido de los Pueblos”, y que su propósito fue iniciar un esquema pluralista de pedagogía política que hubiera agradado mucho a Camilo Torres:
¿Vamos de nuevo hacia aquel Frente Unido que concibió Camilo? Parece posible —afirmaba Fals Borda— si hacemos caso de los últimos acontecimientos sobre el proyecto de unidad de las izquierdas democráticas, que fue insistencia muy valiosa del senador y luego candidato, Carlos Gaviria.
Para Fals Borda haber llegado a esta gran etapa de coordinación política, resultaba de asumir “el horizonte y la insistencia profética de la Plataforma de 1965”. (Fals Borda, 2006, pp. 58—64)
Sin embargo, no es congruente que él se sintiera cómodo con el Ideario de Unidad del PDA[13] —con una que otra adición comprensible—, como en su momento se sintió con la confección de los Diez Puntos del Frente Unido. Pero Fals Borda —tan tenaz como tozudo— asumía también un reto interno: cómo llegar a evolucionar para que el PDA se transformase en FU y así ser congruente con el desarrollo histórico arriba señalado y en consecuencia con las urgencias de los pueblos.
El asunto no era sólo de nombres. En su inagotable capacidad para perseverar en la búsqueda de la utopía, Fals pensaba que lo principal no era que las estructuras formales perdurasen, sino que las ideas de unidad y transformación radical se arraigaran y extendieran de manera concienzuda y convincente. He ahí la vana ilusión. Veía la aparición en Colombia de una generación activa y senti—pensante, con un gran contingente universitario y pluripartidista nacional y regional, como lo hizo con la conformación de grupos temáticos y la programación de tertulias durante el año 2005.
Con optimismo desbordante y la energía vital disminuida, consideraba que se trataba de una generación que trabajaba a gusto con las bases populares, como en los tiempos de Camilo, y aseveraba que existía un mayor acercamiento a estas bases, tanto para acompañarlas como para aprender a investigar la realidad con ellas, con los métodos de la Investigación Acción Participativa —IAP— (otro fruto intelectual de Camilo Torres cuando empezó a aplicarla en el barrio Tunjuelito en Bogotá). Soñaba que esta generación activa y senti—pensante estaba mejor preparada y con mayor capacidad que su antecesora: la de La Violencia.
Exultante conjeturó que
[…] atrás quedaron los Centenaristas de Rafael Uribe Uribe, los Nuevos de Jorge Zalamea y Carlos Lleras, los del Movimiento Revolucionario Liberal y La Ceja de Alfonso López Michelsen. La rancia cooptación de centroderecha con la que se ha tentado y corrompido a la izquierda colombiana se ha quedado sin excusas: hoy ya podemos avanzar sin muletas hacia nuestros valorados objetivos históricos, con el pegante ideológico del socialismo autóctono o Kaziyadú del despertar, que se siente venir.Fals Borda sentía pisar bases firmes para escrutar con optimismo el cambio social radical y profundo en Colombia, como lo quiso Camilo Torres, el ideal por el cual ofrendó su vida. Por eso no titubeó en afirmar en aquella memorable tarde del 15 de febrero de 2006, en que se conmemoraba el cuarenta aniversario de la muerte de su amigo, en nombre de la Fundación Nueva República:
Hoy lo recordamos con el dolor de la ausencia, pero también con la alegría y la esperanza del deber cumplido, de la tarea pionera y dedicada que realizó para bien de la nación. Tal es la vigencia de Camilo Torres, el hombre, y tal es la obligación que todavía a tenemos de seguir con su legado y hacerlo fructificar sobre la faz de nuestra tierra. Tenemos ya, por fortuna, un liderazgo capaz y los mejores candidatos para asumir el poder. Por ahí va la cosa. (Fals Borda, 2010, pp. 15—18)
II.
El programa del Polo Democrático Alternativo (PDA) emocionaba a Fals Borda, quien llegó a considerarlo equivocadamente la evolución creativa de los diez puntos de la Plataforma del Frente Unido. No obstante, cabe una crítica socialista a dicho programa, pues, en verdad, ni el constitucionalismo como idea liberal, ni el desarrollo como idea capitalista pueden abrir derroteros para superar la crisis colombiana. Todo partido cuenta con su programa —ya sea capitalista o anticapitalista— y esa opción impone una estrategia.
El mundo político presta especial relevancia a la discusión programática. El Polo Democrático Alternativo —PDA— no es la excepción que confirma la regla. Un programa de gobierno es el instrumento para intervenir en elecciones con la finalidad de convencer al público acerca de las bondades de una opción de gobierno. En la práctica una vez en el gobierno el programa se convierte en una remota referencia a un pasado que se perdió gracias a la entrega de una credencial y el ejercicio de una investidura. Los programas son para incumplirlos, es lo que bien se sabe. Cada gobierno es peor que el inmediato anterior y así sucesivamente —al menos en Colombia—.
Los políticos de profesión creen y hacen creer que con documentos que sirven de minuta a los supuestos avances y a las reales limitaciones de sus ‘procesos de unidad’, —incluso los basados en idearios—, mantienen a sus seguidores convencidos de que su función consiste en intermediar ad aeternum entre la sociedad y el Estado. Función que seguirá siendo aceptada como legitima, y que en efecto, es justo reconocerlo, lo logran con creces. Para ello —además— llevan al límite de la perfección sus ‘programas de gobierno’. Tanto es así que:
[…] todos los partidos se equipan en una época dada, con un arsenal de principios o puntos programáticos, los cuales pueden ser tan característicos del partido que los adopta y tan importantes para su éxito como lo son para un almacén las marcas de las mercancías que vende. (Schumpeter, 1988, p. 359)En el último medio siglo la clase política —a cuyo mando se encuentran los llamados ‘hombres de Estado’— se ha esmerado en pulir distintas herramientas para dar forma ideológica y orden conceptual a su gestión en aras de lo público, mientras que en la realidad lo privado prima sobre lo público contrario sensu de lo que acepta y repite el más común de los sentidos. Se trata nada menos y nada más de dos herramientas de poderoso alcance: a) el ‘Estado social de derecho’ que forma parte del constitucionalismo, y b) el desarrollo como proyecto en el que cabe lo ‘popular’, etcétera. El globo retórico se infla y se desinfla según las circunstancias y las conveniencias. Se hacen ajustes al programa según las valoraciones del momento y el clima de opinión. Fue lo que se hizo —sin remilgo y sin reparo— en las mismas huestes del PDA durante el lustro 2005—2010.
El análisis acerca del alcance de la lucha por las reformas que se propone el PDA lleva al debate recurrente sobre reforma o revolución. La reforma impide la revolución piensan los entusiastas y voluntaristas, pues para ellos sólo sirve la revolución dado su alterado y fogoso estado de ánimo; en tanto que los parsimoniosos amigos del cambio se saben acomodar a las circunstancias y administrar las expectativas que les teje la clase dominante: ella les garantiza que de una u otra forma —siempre y cuando estén lejos de la subversión— podrán llegar a formar parte del sistema político; ellos asumen como propia una alta responsabilidad asignada por el establecimiento: salvar al statu quo con remiendos y remedos. Un colombiano no muy despistado asimila y entiende a estas alturas al menos tres cuestiones por cierto de no poca monta. Primero, que un político es aquél personaje que desarrolla la pasmosa habilidad de servirse de los demás haciéndoles creer que los está sirviendo. Segundo, que las elecciones vienen a ser en la práctica un mecanismo del sistema burgués para que los ratones escojan al gato que los ha de cazar. Y tercero, que la experiencia histórica —sin excepción— muestra como cada gobierno es peor que el anterior y así de manera sucesiva.
En 2006 el PDA, en su programa de gobierno “Construyamos democracia, no más desigualdad”, planteaba dos ejes fundamentales. En primer lugar, la lucha contra la desigualdad comprendía la recuperación del campo y el mercado interno con empleo y salarios justos, y la construcción de un modelo económico que garantice la equidad; y, en segundo lugar, la construcción de la democracia, que a su vez implica la garantía de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la negociación del conflicto social y armado, la dignidad y soberanía del Estado, avanzar hacia un Estado regional, descentralizado y democrático, y la lucha contra la corrupción.
El programa señalaba de manera expresa que:
Destacamos como eje central la defensa y consolidación del Estado social de derecho como fundamento de la paz, el bienestar, el respeto a la vida, el trabajo digno, la solidaridad, la convivencia democrática, los derechos universales de educación, salud, la paz y los derechos humanos. Para ello, es necesario modificar el actual modelo autoritario y mesiánico de gobernar.
Y más adelante aboga por
Recuperar para el Estado áreas estratégicas de la producción. Utilizaremos el exceso de divisas con que actualmente cuenta la economía para apalancar la inversión estatal en sectores estratégicos, tales como las telecomunicaciones, los recursos energéticos y la infraestructura vial al igual que la cofinanciación de proyectos productivos facilitando al mismo tiempo crédito de fomento a la pequeña y mediana industria. Impulsaremos la inversión productiva tanto pública como privada en cadenas productivas de alto valor agregado e intensas en empleo. Apoyaremos la pequeña y mediana empresa, y protegeremos el trabajo asociativo, solidario y cooperativo, fortaleciendo el mercado interno.
Como vemos en el programa del PDA se encuentra un lugar común: aludir a la defensa de la Constitución de 1991 y a su máxima creación el denominado Estado social de derecho, y perseverar en un concepto lineal de desarrollo capitalista como la vía económica para alcanzar el anhelado bienestar social.
Dado el carácter y naturaleza de la crisis colombiana no es adecuado desconocer que el propósito del constitucionalismo es administrar la polémica materia de la vida cotidiana a fin de imponerle un orden racional, un esquema normativo que despliega principios y procedimientos de asignación de recursos y de solución de conflictos a través de múltiples niveles y sectores de la sociedad. Las cartas constitucionales o leyes fundamentales bien pueden ser obras de la razón y su lenguaje aparece con frecuencia como el ejemplo arquetípico del discurso racional que describe las cosas como deben ser y no como son. Pero su dinamismo central, su energía es el conflicto civil, la batalla social, mucho más que el contrato social.
Y el Derecho mismo, a causa de su textura abierta, debe ser visto en lo sucesivo dentro de una perspectiva estratégica opuesta a los enfoques contractualistas y funcionalistas aún dominantes en el reino de lo jurídico. De lo contrario, no es posible dar cuenta del carácter complejo, heterogéneo, rebelde, de las relaciones sociales que el Derecho pretende concertar. Tan sólo mediante una nueva concepción del Derecho y del constitucionalismo, que se abre paso con lentitud en el mundo de las ciencias humanas, aparece factible captar la naturaleza intrínsecamente estratégica, o sea, posicional y relacional de lo social.
Contra la creencia subyacente de muchas escuelas de pensamiento jurídico, el Derecho no es la paz sino la guerra, la guerra ritual. Y el dominio del Derecho es el dominio de un saber polémico, una retórica estratégica, una gramática de y para la guerra civil que es la vida cotidiana. El culto al orden, al apelar sin tregua y sin pausa al círculo vicioso del reformismo constitucional y bloquear así el acceso del pueblo y de terceras fuerzas al Estado, ha transformado a Colombia en una sociedad violenta, que recurre una y otra vez a la guerra política (lucha bipartidista, bandidismo popular, guerrilla ideológica) en busca de participación en la distribución de poder, recursos, oportunidades y responsabilidades para todos.
Y sin embargo, esta dinámica ayuda a comprender por qué el país no ha tenido una tradición significativa de caudillismo y militarismo, a diferencia del resto de Hispanoamérica, a menos que se acepte que el formalismo jurídico es tan sólo una forma sublimada de caudillismo. En una sociedad como la colombiana, la Constitución suministra una serie de pistas indispensables para armar el rompecabezas del poder político. En ella los legisladores, que no han sido sino las voces y las manos de unos hechos, un pensamiento y una voluntad de sometimiento, han escrito los principios básicos con los que buscan dar legitimidad a un poder nacido de la usurpación y la degradación.
En Colombia la necesaria ruptura entre la realidad y los principios de la democracia burguesa, llevó a consagrar los artículos constitucionales y las normas que permiten vivir en un régimen de excepción, como los pilares de la vida jurídica. Por consiguiente la Constitución no logró su vigencia política efectiva. En su reemplazo la sinrazón militar impuso su particular código para resolver los conflictos de poder durante las guerras civiles, o para responder a la protesta popular a partir del Frente Nacional.
Esta situación obliga a los movimientos populares a conocer la Constitución y las leyes para poder avanzar, no porque en ellas encuentren su realización, sino porque integran uno de los puntos que por su ambigüedad forma el Talón de Aquiles del poder político dominante en Colombia. La imposibilidad de cumplir su propia Constitución y de respetar las conquistas populares que ha asimilado y neutralizado reduciéndolas a la categoría de norma, coloca al régimen ante la inevitable pérdida de legitimidad. Es un desgaste que tiene importantes repercusiones políticas, pues ayuda a desnudar la verdadera naturaleza de la opresión y favorece el fortalecimiento de una alternativa popular. En Colombia se sigue teniendo una Constitución que no se cumple, que no se puede cumplir, pero que si se cumpliera, lo único que lograría sería solidificar una sociedad sin perspectivas para los que actualmente no las tienen. A pesar de ello y como una paradoja, el hecho de su incumplimiento abre un terreno de lucha, al enfrentar el poder con sus propias incongruencias.
El espejismo constitucional tiende a desconocer la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido, a intentar birlar la tensión permanente entre las fuerzas transformadoras de la sociedad que no se dejan reducir a las normas, la reglamentación o los pactos, y las instituciones que emergen como un principio necesario para la convivencia y la estabilidad. El proceso de 1991 —como los anteriores procesos constituyentes— relega a un segundo plano, ignora y excluye las fuerzas transformadoras de la sociedad. En consecuencia, el procedimiento de la representación política o de la participación institucional es necesariamente limitado e incapaz de cumplir su propia promesa: la construcción de un pacto general para la sociedad.
III.
En el lapso comprendido entre la segunda posguerra y la década del setenta el mundo capitalista experimentó tasas de crecimiento económico en todo Occidente. La economía mundial vivió una época de expansión bajo el liderazgo de Estados Unidos, al calor de los planes de reconstrucción de la posguerra, en Europa y Japón. En este proceso surgieron dos mitos en torno a los cuales el mundo subdesarrollado, contaba con una fórmula para alcanzar el tan anhelado desarrollo. El primer mito consistía en la toma democrática del poder por parte de fuerzas políticas que representaran la voluntad del pueblo. El segundo mito era que tales fuerzas, una vez institucionalizadas en el poder, lograrían encontrar políticas públicas racionales para alcanzar el desarrollo nacional. Esta concepción de la relación entre la política y la economía la asumió el Tercer Mundo en la etapa de consolidación del sistema globalizado de economía mundial.[14]
El científico peruano Aníbal Quijano explica que el desarrollo es un término de azarosa biografía en América Latina. Desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado muchas veces de identidad y de apellido, tironeando entre un consistente reduccionismo economicista y los insistentes reclamos de todas las otras dimensiones de la existencia social. Es decir, entre muy diferentes intereses de poder. Sus promesas arrastraron a todos los sectores de la sociedad y de algún modo encendieron uno de los más densos y ricos debates de toda nuestra historia, pero fueron eclipsándose en un horizonte cada vez más esquivo y sus abanderados y seguidores fueron enjaulados por el desencanto. (Quijano, 2000, p. 73)
Por su parte Fals Borda se refiere a un “contexto imitativo” según el cual en América Latina,
[…] la concepción del ‘desarrollo’ fue, a partir del postulado económico […] del presidente Harry Truman de los Estados Unidos en 1949, la de seguir las pautas de acumulación y organización económica y social de los países ricos de la zona templada. El modelo de ‘desarrollo’ adoptado tuvo (o ha tenido) unas características que resultaron inapropiadas para el tipo de política que buscaba el progreso y la erradicación de la pobreza en las comunidades básicas. (Fals Borda, 1988, p. 12)En general la globalización impulsada por el Consenso de Washington[15] no permitió alcanzar la anhelada prosperidad para los seres humanos. La mitad de la población del mundo está excluida de los supuestos beneficios y debe sobrevivir con menos de dos dólares por día. Las instituciones multilaterales de crédito han tenido que reconocer que el fracaso no es de los países individualmente sino de la forma que ha tomado el proceso de globalización. Reconocidos economistas han criticado las intervenciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial por propiciar la crisis financiera que ha llevado a pérdidas cuantiosas de reservas y alzas exorbitantes en las tasas de interés produciendo una cadena de quiebras de empresas y aumento del desempleo.
Más aun, el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) impulsado por el capital transnacional colocaba, deliberadamente, el interés de los detentadores de capital por encima del interés nacional de los Estados. El AMI constituyó no sólo el intento de profundizar los principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) —libre circulación de capitales y generalización de los principios del intercambio desigual— sino que, más claramente aun, pretendía ser la última fase de sobreexplotación creciente del factor trabajo y de los recursos naturales por parte del gran capital.[16]
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que los niveles de pobreza permanecen alarmantemente altos: más de mil millones de personas viven en condiciones de pobreza absoluta. El 30 por ciento de la población económicamente activa del mundo se encuentra sin empleo o subempleada. El desempleo y la pobreza están aumentando en el mundo en términos absolutos.
La pobreza y el desempleo constituyen serias amenazas a la integración social. Estos dos fenómenos se manifiestan en el aumento de los conflictos étnicos, el crimen, el consumo de drogas y la violencia en muchos países alrededor del mundo. De los 3.000 millones de niños que hay en el mundo 300 millones trabajan prematuramente y 120 millones son sometidos a condiciones infrahumanas y son brutalmente explotados con grave prejuicio físico y psicológico en Asia, África y Latinoamérica. El trabajo realizado por las mujeres en el mundo suma el 60% y sólo reciben de remuneración por ese trabajo el 6%. La explotación laboral de la infancia y las discriminaciones por sexo, edad, raza, etnia, creencias políticas o religiosas u origen nacional son, en la era de la globalización, unos de los mayores desafíos de la sociedad mundial.
Para la época en la que Fals Borda despliega con encomio su trabajo científico y político, América Latina enfrentaba su pérdida de opciones para el futuro, a pesar de su intento de incorporación (más formal que real) al proceso de democratización. Al finalizar los noventa 200 millones de latinoamericanos y caribeños vivían en situación de pobreza (36% de los hogares), mientras en 1980 los pobres sumaban 136 millones. En el 2005 se estimaba que 213 millones —más del 40% de la población de América Latina— se encuentra bajo la pobreza y 88 millones —el 18%— en estado de indigencia. La desigualdad que caracteriza a América Latina refleja factores educativos, demográficos, patrimoniales, ocupacionales, de clase, etnia, raza, edad y género. En América Latina y el Caribe hay 20 millones de niños y niñas trabajadores, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).[17]
En realidad los costos de los programas de ajuste estructural son asumidos principalmente por los trabajadores y sus familias y otros grupos que viven en situaciones de alta vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, los desempleados y los discapacitados. Tales programas afectan negativamente el gasto público dedicado a la educación, la salud y los servicios sociales colectivos. Los niveles salariales caen y es frecuente la pérdida de puestos de trabajo. Las medidas adoptadas en el contexto de los programas de ajuste estructural han culminado con una inestabilidad en los tipos de cambio, que cuando se devalúa reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y causa un incremento de la inflación que es insoportable para los sectores de la población más desfavorecidos, y cuando se sobrevalua aumenta el precio del dinero y cae la inversión aumentando el desempleo. (Guisse, 1996)
Las políticas de ajuste y globalización impulsadas por la banca multilateral, el capitalismo financiero internacional, los gobiernos y la tecnocracia neoliberal han incrementado la violencia social y la violación de los derechos humanos en el caso de América Latina. Cuando se celebraron los cincuenta años de las Naciones Unidas se reconoció que la pobreza, el desempleo y la desintegración social son los fenómenos protuberantes de la contemporaneidad.
Producto de esta situación se asiste a una intensificación del corporativismo, por el cual cada fragmento de la sociedad se aferra a sus intereses particulares en detrimento de los intereses del bien común, en un contexto de guerra civil permanente dominada por un choque de minorías contrapuestas sin centro. El frágil estado patrimonialista que históricamente funcionó solo al servicio de pequeñas élites amenaza con derrumbarse. Las conductas tipo “sálvese quien pueda” tienden a generalizarse.
El mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció a fines del siglo pasado que
[…] en América Latina la distribución del ingreso mejoró en los años setenta, registró un considerable deterioro en los ochenta y permaneció estancada en elevados niveles en los noventa. Incluso estas variaciones son pequeñas en relación con el elevado nivel global de la desigualdad en los ingresos. En consecuencia, esta desigualdad parece ser un fenómeno perdurable y de raíces profundas. El estudio de la desigualdad de los ingresos en la región reviste importancia por razones políticas y económicas, ya que dicha desigualdad no sólo contribuye a los altos niveles de pobreza, sino a las tensiones sociales y a la indiferencia política. Cuando sólo unos pocos pueden disfrutar el progreso económico, las tensiones sociales desgarran el tejido social, debilitando el respaldo con que cuentan las políticas que sustentan ese progreso. (BID, 2001)Es una necesidad enfrentar con seriedad los críticos problemas económicos y sociales; pero para ello no basta con anunciar la coordinación de la política macroeconómica con las políticas sociales, en prestar el mayor interés a la promoción de empleo productivo y al mejoramiento del ingreso de los sectores menos favorecidos, y buscar reducir las brechas entre ricos y pobres y entre países desarrollados y en desarrollo. Esa retórica socioeconómica naufragó por llevar implícita la defensa del orden económico capitalista. Las disfunciones de la pobreza, el desempleo y la exclusión son entendidas como problemas asociados al mal manejo de políticas macroeconómicas o a características inherentes a los individuos. La solución pasa por una buena ingeniería social, sin sujetos sociales ni políticos.
Confían en las fuerzas del mercado como el orden social más eficiente y promotor del desarrollo en contra del Estado interventor, regulador, redistribuidor y garantista. En consecuencia, promueven la desregulación del mercado laboral y una política social centrada en necesidades básicas y mínimos vitales en contra del principio de dignidad universal, esto es, los derechos humanos. Las medidas se orientan a garantizar la dinámica de acumulación del capital y aliviar las condiciones inmediatas de la pobreza, desempleo o descohesión, descuidando las condiciones subyacentes y los factores estructurales que generan estas patologías sociales. En resumen, se busca romper los contratos sociales fundamentados en derechos sociales, desmontar las legislaciones laborales para un supuesto aumento del empleo y redistribuir entre los pobres los recursos asignados para concentrarlos en los sectores en condiciones de miseria, todo con el fin de no afectar los equilibrios macroeconómicos, garantizar la acumulación, no reducir las ganancias del capital y no transformar las relaciones de propiedad.
Como todo enfoque de economía pura se ocupan sobre todo de la utilización eficiente de los recursos y de su crecimiento óptimo. Los ingresos son las compensaciones justas por las productividades marginales del capital y el trabajo. En ningún momento abordan los conflictos que se generan al interior de la matriz de la sociedad capitalista por la colusión de proyectos e intereses opuestos sobre la asignación de recursos escasos y la distribución del excedente y la riqueza social. En contraste, la economía política permite estudiar los procesos sociales e institucionales mediante los cuales los grupos de poder controlan y asignan los recursos productivos para su propio beneficio, dominan el proceso de trabajo y la distribución y manipulan las políticas públicas de acuerdo con sus intereses privados o corporativos.
Curiosamente el enfoque más progresista corresponde al FMI, al afirmar que la distribución de la riqueza y por consiguiente, de la renta de capital, está más concentrada que la renta de trabajo. Las desigualdades en la propiedad de la tierra que se observan en África y América Latina se consideran un importante factor negativo de la distribución global del ingreso. Además, en los últimos años ha habido un desplazamiento del ingreso del trabajo hacia el capital.
Este análisis conduce a plantear políticas profundas de redistribución de la riqueza y los activos productivos (reforma agraria, reforma financiera, leyes antimonopolio, democracia económica y social) y movimientos sociales y políticos que inclinen la balanza distributiva en favor de los trabajadores. Aunque diversos estudios avanzan en la comprensión del modelo neoliberal y de sus políticas de ajuste estructural en lo que se refiere a sus efectos perversos sobre la pobreza y la iniquidad, dejan de lado la crítica del orden social capitalista.
La transformación de las patologías sociales arriba enumeradas necesariamente exige una superación de las actuales relaciones de producción y el cambio en la correlación de fuerzas enfrentadas en la pugna distributiva.
Está vigente la afirmación de Marx según la cual
[…] las relaciones de producción que corresponden a este modo de producción específico, históricamente determinado —relaciones que los hombres contraen en su proceso social de vida, en la creación de su vida social— tienen un carácter específico, histórico y transitorio; y que, finalmente, las relaciones de distribución son esencialmente idénticas a esta relaciones de producción, el reverso de ellos, de suerte que ambas comparten el mismo carácter históricamente transitorio. (Marx, 2000, p. 348)La distribución entre beneficios y salarios se deriva de las relaciones de producción. Las relaciones de distribución bajo el capitalismo deben verse como el resultado de un conflicto entre las clases sociales sobre la producción donde las clases no están situadas simétricamente. En las sociedades capitalistas, la distribución entre las clases se fundamenta en relaciones de explotación, opresión y alienación. No obstante, la explotación y la opresión no sólo se explican por razones de clase, también por factores asociados al género, etnia, edad, cultura y región.
Se puede concluir con el economista ecuatoriano Alberto Acosta cuando con tino anota que
[…] paulatinamente se perfila la necesidad de revisar el estilo de vida vigente en el nivel de las elites y que sirve de marco orientador (si bien inalcanzable) para la mayoría de la población; una revisión que tendrá que procesar, sobre bases de real equidad, la reducción del tiempo de trabajo y su redistribución. Más temprano que tarde, aún en los mismos países subdesarrollados (no se diga en los desarrollados), tendrá que darse prioridad a una situación de suficiencia, en tanto se busque lo que sea bastante en función de lo que realmente se necesita, antes que de una mayor eficiencia —sobre bases de una incontrolada competitividad y un desbocado consumismo— que terminará por hacer imposible el sostenimiento de la humanidad sobre el planeta. (Acosta, 2001, p. 349; Quimbayo Cabrera, 2013, p. 16—17)Unas breves palabras para anotar que las globalizaciones implican un nuevo orden territorial a nivel mundial. En el caso colombiano la realidad histórica de que cada gobierno tiende a ser peor que el inmediatamente anterior y por ello el entrecruzamiento entre la necesidad del cambio social y el nuevo orden territorial, es una tendencia suficientemente demostrada. Por eso, en una perspectiva distinta, el tema del ordenamiento territorial (OT) se liga a la propuesta de que éste sea el último gobierno nacional para dar paso a una nueva institucionalidad basada en una forma de presidencia colegiada y en un parlamentarismo en cada Estado—Región. De ahí la propuesta de refundar a Colombia como Estado Regional Unitario: para ello se requiere organizar en su momento un gran cabildo de las regiones de Colombia para impulsar un proceso reconstituyente de tres años por la vía de los plebiscitos de municipalidades.
Es necesario concretar una alternativa para superar la crisis del Estado centralista. Asunto que pasa de largo en el curso de los diálogos que se asumen como un avance para tomar la senda de la paz con justicia social. Pero además es menester dar forma a un gobierno de transición en condiciones de convocar una constituyente democrática que viabilice las reformas sociales, políticas e institucionales que den sustento material a una paz duradera. Esta opción estratégica es posible si se garantiza la más amplia participación popular como una experiencia en Colombia, y que se requiere adelantar de conjunto por el pueblo de América Latina.
Esta iniciativa está encaminada a propiciar un proceso que permita a Colombia convertirse en una república regional unitaria a través del más amplio y profundo proceso de reflexión y acción popular que se haya intentado hasta ahora en la mira de superar el centralismo asfixiante de la vitalidad y de las ansias de progreso y bienestar de las provincias y regiones de Colombia.
La búsqueda de condiciones sociales como base material para el avance de un eventual proceso de paz requiere la elaboración de una política de empleo que tenga en cuenta las modificaciones estructurales que requiere el modelo económico de apertura indiscriminada en cuanto a la necesidad de una apertura gradual y selectiva y “hacia fuera”, reorientar el papel de la banca central, dar paso a la banca de fomento y al control de las tasas de interés, y el impulso a la democratización de la propiedad agraria y a la reforma urbana.
Sigue en pie la búsqueda de reformas políticas que sobre la base de la descentralización y la regionalización permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población como sustento para el impulso del proceso de paz. La agenda incluye temas como la política social, la erradicación de cultivos ilícitos, la reforma agraria, la ley de ordenamiento territorial.
No ha sido bienaventurado el criterio de fortalecer la capacidad de gestión política—administrativa de los entes territoriales y de dar la posibilidad de reordenar el territorio sobre un nuevo esquema político—administrativo que responda a los cambios sufridos en la realidad económica y social resultado de las transformaciones de los últimos sesenta años marcadas por la urbanización, la internacionalización, la desagrarización, la desindustrialización, la tercerización y la financiarización, que acompañan en su conjunto la profundización de la crisis nacional y la conflictiva relación campo—ciudad.[18]
Por todo lo anterior es necesaria una reconfiguración de Colombia como una nación en las que las regiones adquieran personería jurídica y logren una coordinación institucional que se constituya en la base para el desarrollo social y político en ejercicio de la autonomía y la identidad cultural propia de nuestras regiones.
A más de medio siglo después de la prematura muerte de Camilo Torres, la acción política desplegada para ejecutar el programa de gobierno que consigna la Plataforma del Frente Unido no fue posible por la vía electoral, y a su vez la lucha armada como opción no logró despojar del poder a la minoría plutocrática, y como método de lucha el mismo Fidel Castro la descartó: esta es la encrucijada de la hora. (Castro, 2008)[19]
Al recordar la mano cálida y la mirada confiada del Maestro Fals Borda se puede terminar así:
[…] toda utopía, por definición es inalcanzable. Lo realmente esencial es reconocer el impacto utópico como una idea potencialmente salvadora, que destaca las metas hacia las cuales se trata de llegar colectivamente. Esto en sí mismo tiene efectos refractantes sobre el orden social. Por eso la ideología socialista reiterada a través del aparato pluralista vuelve a ganar toda su potencialidad original. (Fals Borda, 2008, p. 217)Bibliografía
Acosta, Alberto. (2001) “Teoría del desarrollo ¿tradicional asignatura alemana?”. En: Teoría del desarrollo. Nuevos enfoques y problemas. Caracas, Venezuela: Editorial Nueva Sociedad.
Aguilera, Peña, Mario (Director). (2002) Camilo Torres y la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia: Unibiblos.
Archila Neira, Mauricio. (2003) Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958—1990. Bogotá, Colombia: ICANH/CINEP.
Arrighi, Giovanni y SILVER, Beverly J. (2001) Caos y orden en el sistema—mundo moderno. Madrid: Akal.
Banco interamericano de desarrollo. (1999) América Latina frente a la desigualdad. Washington, Estados Unidos: BID.
Belalcázar, Octavio (Director editorial). (1969) Golconda, el libro rojo de los “curas rebeldes”. Bogotá, Colombia: MUNIPROC.
Bojorge, Horacio y otros. (1969) Retrato de Camilo Torres. México D.F., México: Editorial Grijalbo (Colección 70 N° 49).
Broderick, Walter J. (1996) (6ª Ed.) Camilo Torres Restrepo. Biografía. Bogotá, Colombia: Planeta Colombiana Editorial.
Cárdenas Rivera, Miguel Eduardo. (2023) “Colapso del capitalismo y crisis humanitaria”. Consúltese en: http://www.postaportenia.com.ar/notas/13272/crisis-humanitaria-y-colapso-del-capitalismo/
__________. (2024) “Teoría y práctica de la construcción social del territorio”. Consúltese en: https://www.sur.org.co/teoria—y—practica—de—la—construccion—social—del—territorio
Castro Ruz, Fidel. (2008) La Paz en Colombia. La Habana, Cuba: Editora Política.
Cubides, Fernando (2011). Camilo Torres: testimonios sobre su figura y su época. Medellín, Colombia. Consúltese Quinta Parte Activismo y Militancia Política. Entrevista a Darío Mesa, pp. 141 a 163.
Eljach, Matilde (Comp.). (2009) Fals Borda y la persistencia de las utopías. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca.
Fals Borda, Orlando. (1988) La insurgencia de las provincias. Bogotá, Colombia: IEPRI, UN—Siglo XXI Editores.
__________. (2006) “Elementos ideológicos del Frente Unido de Camilo: ayer y hoy”. En: Revista Foro N° 57 (marzo 2006), pp. 58—64.
_________. (2008) (4ª Ed.) La subversión en Colombia. El cambio social en la historia. Bogotá, Colombia: Fica—Cepa.
___________. (2010) “La Reforma Agraria”. En: Antología Orlando Fals Borda. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, pp. 93—104.
García, Rolando (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
Guisse, El Aadji. (1996) El ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ginebra, Suiza: Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas.
Goldentul, Analía. (2013) “Ciencias sociales y fundación de la sociología en Colombia”. Consúltese en: https://www.lahaine.org/mundo.php/la-sociologia-haciendo-historia-en-colom
Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando; Umaña Luna, Eduardo (Tomo 1 en 1962 y Tomo 2 en 1964). La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social (dos tomos). Bogotá, Colombia: Ediciones Tercer Mundo [Nota Bene. La Editorial Taurus en su Colección Historia lo imprimió de nuevo en 2005; el Tomo 1 con un prólogo de Orlando Fals, y el Tomo 2 con un estudio sobre la “Etiología de la violencia” de Eduardo Umaña].
Herrera Farfán, Nicolás y López Guzmán, Lorena. (Antol.) (2013). Ciencia, compromiso y cambio social. Orlando Fals Borda. Buenos Aires, Argentina: Editorial El Colectivo, Lanzas y Letras, Extensión Libros.
Herrera Farfán, Nicolás. (2013) “Orlando Fals Borda: pedagogo de la praxis”. Ponencia en el Congreso Internacional ‘Universidad: en el camino de la innovación pedagógica’, Quito (21—22 de noviembre): Instituto Universitario de Educación Pedagógica de la Universidad Central del Ecuador.
Marx, Carlos. (2000) El capital, Libro III—Tomo III, capítulo LI. Madrid, España: Ediciones Akal.
Otero, Alfonso (2008). Paramilitares. La modernidad que nos tocó. Bogotá, Colombia: Quebecor World.
Palacios, Marco. (2012) Violencia pública en Colombia: 1958—2010. Bogotá, Colombia: FCE.
Quijano, Aníbal. (2000) “El fantasma del desarrollo en América Latina”. Caracas, Venezuela: Revista de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 6 Nº 2 (mayo—agosto), pp.73—90.
Quimbayo Cabrera, Uverney. (Comp.) (2013) Abriendo camino. Ideas políticas latinoamericanas. Neiva, Colombia: Ediciones Lanzas y Letras.
Restrepo, Luis Antonio. (1989) “Literatura y pensamiento. 1958—1985”. En: Nueva historia de Colombia, Tomo VI. Bogotá, Colombia: Planeta, pp. 89—108.
Rojas Guerra, José María. (2010) Prefacio “Sobre la fundación de la sociología en Colombia” en Antología Orlando Fals Borda, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de Colombia.
__________. (2014) Orlando Fals Borda. Fundador de la sociología científica en Colombia. Medellín, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia.
__________. (2021) La teoría y el método de la IAP. Una biografía intelectual de Orlando Fals Borda. Departamento de Sociología – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de Colombia.
Salazar, María Cristina et al. (1965) El caso del padre Camilo Torres. Revista Inquietudes N° 5. Bogotá, Colombia: Ediciones Tercer Mundo.
Sánchez, Gonzalo (coordinador). (2013) Basta yá! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica, consúltese en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html
Sandoval, Luis. (2011) “La restitución de tierras en la mirada de un maestro”. Consúltese http://www.razonpublica.com/index.php/politica—y—gobierno—temas—27/2179—restitucion—de—tierras—la—mirada—de—un—maestro.html
Schumpeter, Joseph A. (1988) Capitalismo, socialismo y democracia, Tomo II. Barcelona, España: Ediciones Orbis.
Teitelbaum, Alejandro. (2010) La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo. Barcelona, España: Icaria.
Torres Restrepo, Camilo. (1963) “La Violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Sociología. Nota Bene. Este documento habría de formar parte del segundo tomo de La Violencia en Colombia pero no pudo ser incorporado al no otorgarse el nihil obstat por parte de la jerarquía católica.
__________. (1964) Elementos de la programación económica en los países subdesarrollados. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Capacitación. Ponencia presentada al Segundo Congreso Internacional de Promundi Vita.
__________. (1965) La revolución imperativo cristiano. Bogotá, Colombia: Ediciones del Caribe.
__________. (1966) Camilo Torres. Biografía — Plataforma — Mensajes. Medellín, Colombia: Ediciones Carpel—Antorcha.
__________. (1968) “El problema de la estructuración de una auténtica sociología latinoamericana”. Ponencia presentada en las Jornadas Latinoamericanas de Sociología en Buenos Aires, 24 al 29 septiembre de 1961. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
__________. (1968) Camilo Torres: el cura que murió en las guerrillas: el itinerario del padre Camilo a través de sus escritos, su acción y su palabra. Barcelona, España: Editorial Nova Terra.
__________. (1972) (2ª Ed.) Cristianismo y revolución. México D.F., México: Ediciones Era.
__________. (1987). La proletarización de Bogotá. Bogotá: Fondo Editorial CEREC.
Torres Restrepo, Camilo; Giraldo Moreno, Javier; Fals Borda, Orlando. (2010) Camilo Torres: un pensamiento vigente. Bogotá, Colombia: Colección Memoria Histórica.
Umaña Luna, Eduardo. (2003) (2ª Ed.) Camilo y el nuevo humanismo. Paz con justicia social. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Uribe López, Mauricio (2013). La nación vetada. Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
Valencia Tovar, Álvaro. (1976) El final de Camilo. Bogotá, Colombia: Ediciones Tercer Mundo.
Valencia, Luis Emiro. (2009) Historia, realidad y pensamiento de la Acción Comunal en Colombia 1958—2008. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública.
_________________
[1] En conferencia pronunciada en la Universidad Nacional de Colombia el 22 de mayo de 1965, expresó: “La palabra revolución ha sido desgraciadamente prostituida por nosotros, los que pretendemos ser revolucionarios. Se ha utilizado con ligereza, como una afición, sin un verdadero respeto y sin verdadera profundidad”.
[2] Para una comprensión del vínculo entre la sociología y la historia en Colombia en torno a la vida y obra de Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo, y para recuperar sus reflexiones sociológicas desde los tiempos actuales, consúltese Goldentul, 2013. Sobre este tópico precisa Herrera Farfán: “A diferencia de la sociología científica en la sociología comprometida se busca que los resultados de las investigaciones retornen a las personas que los producen, más allá de la comunidad científica y las élites”. (2013, p. 10). No obstante, vale anotar que en rigor toda sociología es comprometida. Más aún, toda investigación científica es comprometida. El investigador que reúne los datos empíricos selecciona entre ellos, en función de los objetivos de la investigación. Al respecto consúltese García, 2000, 62, 71 y 72.
[3] El fenómeno de la violencia en Colombia que alcanzó extremos de bestialidad está estudiado de manera amplia y profunda. Al respecto consúltese: Otero, 2008; Palacios, 2012; Uribe, 2013; Sánchez, 2013.
[4] Al respecto vale precisar que “una vez entendidas las bases político—religiosas del pensamiento utópico del Padre Torres, quedan en su apropiada perspectiva los dos conceptos sociológicos centrales sobre los que construye su ideología neo—socialista: el de la ‘dignidad’, basada en los valores existenciales del Humanismo contemporáneo, y el de la ‘contraviolencia’, o rebelión justa, que se apoya en la Moralidad telética” (Fals Borda, 2008, p. 211).
[5] Para una mirada crítica sobre Camilo Torres Restrepo véase de Darío Mesa la entrevista con Fernando Cubides en su libro Camilo Torres: testimonios sobre su figura y su época. Medellín: La Carreta Social, 2011. Mesa asevera que sus “mensajes al pueblo [eran] sumamente confusos, mensajes en su conjunto teñidos de idealizaciones de lo que el pueblo podía hacer […]. Más que una reflexión teórica, más que una consideración racional de los problemas lo que en él predominaba era una actitud patética, a veces colérica, ante situaciones que él no podía moralmente tolerar o su sensibilidad no podía de ninguna manera adecuarse para convivir con esto pacíficamente […], él no estaba intelectualmente preparado para calibrar un movimiento de esa naturaleza”; y puntilloso señala que Camilo “no conocía el pensamiento marxista […]. Un líder popular que pretendiera darle directrices estratégicas claras al movimiento de masas en la coyuntura de Colombia en ese momento no podía prescindir de la reflexión marxista”, pp. 158—159.
[6] Sobre el vínculo de Fals Borda con Marx anota Rojas Guerra (2010): “[…] La posibilidad de una ciencia popular retomaba la idea del joven Marx, según la cual la praxis social del proletariado lleva a que la ciencia deje de ser doctrinaria para convertirse en revolucionaria. Se trataba entonces de aplicarle al marxismo las mismas tesis de Marx” (p. xxxv, también pp. xlii-xliii-xliv-xlv-xlvi). En el apartado final asevera que “[…] El socialismo raizal es la recuperación histórica para proyectarse al futuro. No es una mera redefinición de categorías. Marx está ahí, es el que nos ha abierto la puerta para entender lo que está pasando hoy con el capitalismo” (pp. lii-liii). Para recabar en la influencia de Marx en Fals Borda pregunta Rojas Guerra (2014) “(…) ¿qué papel jugó el marxismo en todo esto? En su texto ‘Por la praxis: el problema de cómo investigar la realidad para transformarla’, presentado al Simposio de Cartagena afirma: ‘En esta nueva ciencia social del pueblo y para el pueblo trabajador había necesidad de integrar diversas disciplinas: no era la sociología sola, ni esta como fundamento general. Era el materialismo histórico, como filosofía de la historia, el que brindaba el punto culminante de la unificación, como se había demostrado en otras latitudes, por muchos estudiosos competentes’. Y como corolario, es preciso afirmar que el término participación, que se agrega a los términos investigación-acción para identificar como metodología IAP a todo este proceso de creación intelectual y de lucha social, hace específicamente referencia a la intervención de los trabajadores y, por extensión a las organizaciones populares como sujetos históricos y como grupos de referencia portadores de un saber popular en la construcción de una ‘ciencia popular’” (pp. 68-70). En este mismo sentido Rojas Garrido se manifiesta en su libro sobre Fals Borda publicado por la Universidad Nacional de Colombia en 2021 a la altura de las páginas 102 a 105.
[7] En carta a Germán Zabala desde la población de Tuluá en el Valle del Cauca, fechada el 6 de enero de 1960, anota Camilo con su usual claridad conceptual y característico rigor ético: “En Colombia se ha iniciado un movimiento de Acción Comunal, muy interesante. Se propone organizar en gran escala la acción de comunidades locales, para la rehabilitación de todas las deficiencias, gracias a la propia organización. Para eso se requieren promotores voluntarios que consagren su vida al servicio de la comunidad. Figúrate que me han propuesto dirigir todo ese movimiento en el país. Sin embargo tú sabes lo que eso implica en un país latino, tropical y subdesarrollado: intrigas políticas, burocracia, etcétera. (…) Me aterran esos puestos de importancia exterior y burocratizarme. ¡Cada vez veo más lejano mi ideal de vivir pobre entre los pobres!”. (Torres, 1972, pp. 29—30)
[8] El Frente Nacional aupó el conflicto y lo recreó (Torres Restrepo en Belalcázar, 1968, pp. 48—49). Los responsables de La Violencia fueron quienes asumieron el poder local, regional y nacional entre 1958 y 1974. La crisis se profundizó con el fraude electoral de 1970 que desconoció el triunfo del General Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales. Con la posesión de Misael Pastrana se dio curso al Pacto de Chicoral por el cual se garantizó a los terratenientes que no habría reforma social agraria, así las cosas, la Ley 135 de 1961 se modificó por la Ley 4ª de 1973 y se mantuvo intacto el statu quo.
[9] En el acto de lanzamiento de su cuarta edición, a los ochenta y dos años, pocos días antes de su fallecimiento, Fals Borda pronunció unas palabras con base en el epílogo de su opus magnum en el que reflexiona sobre dos puntos medulares: “el clímax: guerra y uribismo” y “¿hacia un quinto orden?”. Allí está de manera cruda, real, su radical testamento político.
[10] Con pasmosa ligereza Archila Neira anota: “Camilo creó el Frente Unido (FU), que intentó ser una alianza de oposición, pero que en la medida que se polarizó en torno a la abstención alejó primeramente al MRL y la Anapo, y luego al PCC y a la Democracia Cristiana, para quedar en manos de los activos del ELN. Con el ingreso de Camilo a la guerrilla, el FU fue dirigido por Jaime Arenas, quien intentó organizarlo hasta cuando fue encarcelado a fines de 1965. Con ello prácticamente desapareció dicha coalición”. (p. 283)
[11] Guillermo Alfonso Jaramillo como Gobernador del Tolima entre 2000—2004 no logró poner en práctica la propuesta del Movimiento que lo llevó a asumir esa alta responsabilidad. Se limitó al discurso y a permitir la permanencia de las prácticas administrativas rutinarias y al manejo político a través de la repartija burocrática. Tanto su origen liberal —que no logró superar— y su comportamiento de cacique, entre otros factores, se lo impidieron. No obstante, se rescató la memoria de José María Melo, presidente de facto y de origen popular quien gobernó ocho meses en 1854 con un programa socialista respaldado por las Sociedades Democráticas; y, con Fals Borda a la cabeza se dio impulso a la creación de la Región Surcolombiana para combatir el centralismo bogotano y se propuso en un Encuentro de las Provincias y Regiones de Colombia refundar a Colombia como una República Regional Unitaria, y la integración de Ecuador, Colombia y Venezuela, como resultado de un proceso de entendimiento entre los pueblos, a partir de la supresión de los límites artificiales para recrear la Grancolombia desaparecida en 1830. Este acto público con más de 300 delegados se realizó entre el 19 y el 20 de julio de 2000 en la capital musical de Colombia. El proyecto de autonomía regional no fraguó y cada uno de los gobernadores volvió a su redil e hizo carrera gregaria. Por su lado Angelino Garzón alcanzó a ser Vicepresidente de Colombia; Parmenio Cuéllar es Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, Floro Tunubalá en el retiro voluntario, y Guillermo Alfonso Jaramillo Secretario de Gobierno de Bogotá e importante líder del Movimiento Progresista aliado con el Partido Verde y la Unión Patriótica en torno a la defensa de la gestión del cuestionado Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y del avance de los Diálogos de Paz que se adelantan en La Habana entre las FARC—EP y el Gobierno Nacional, proceso a punto de fracasar según la declaración del jefe de la delegación guerrillera Iván Márquez el 23 de enero de 2014 que aparece en http://pazFARC—ep.org/cgi—bin/mailman/listinfo/social.
[12] El Polo Democrático Alternativo (PDA) alcanzó en las elecciones presidenciales de 2006, con su candidato Carlos Gaviria Díaz, el segundo lugar en la contienda electoral a la presidencia con el 20% de los votos (tres millones doscientos mil votos), superando al candidato del Partido Liberal. Se enfrentaba al proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, quien, con su triunfo, siguió gobernando a favor del gran capital nacional e internacional de la mano del paramilitarismo; con el apoyo del Comando Sur puso en práctica “La Seguridad Democrática” que cohesionó el plan de naturaleza contrainsurgente que venía estructurándose desde los años ochenta y que terminó de ocasionar la más grande tragedia humana de la historia latinoamericana en el marco de una “democracia” y cuyos resultados globales fueron un crecimiento en hipérbole de la fuerza bélica, una impunidad inaudita frente al desplazamiento de cuatro millones de personas, la apropiación por la fuerza de siete millones de hectáreas, la desaparición de sesenta mil personas y la perpetración de doscientas veinte mil muertes entre 1958 y 2010. En realidad, con Álvaro Uribe Vélez de facto factótum, este plan estratégico de la oligarquía colombiana tuvo su culmen y clímax, como se comprueba con todos los desafueros cometidos dentro de su período presidencial ejercido con “mano firme y corazón grande” entre 2002 y 2010 y que profundizaron la crisis humanitaria en Colombia haciéndola, por fin evidente ante el mundo entero.
[13] Consúltese el Ideario de Unidad del PDA en http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=278:ideario—de—unidad&catid=69:ideario—de—unidad&Itemid=27
[14] Para una visión rigurosa y comprehensiva del panorama mundial consúltese Arrighi y Silver, 2001; también Teitelbaum, 2010.
[15] En los años ochenta los procesos de ajuste impulsados por el FMI y el Banco Mundial encontraron una fuerte oposición en otras instituciones del sistema de Naciones Unidas como UNICEF y el PNUD por los altos costos que significaban esas medidas para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y para los trabajadores, impulsando campañas como las de “ajuste con rostro humano”. Finalmente a principios de los noventa hubo un acuerdo entre las entidades monetarias de Washington y los fondos sociales y programas de desarrollo de New York que se llamó el “Consenso de Washington”, que significó el triunfo de los programas de ajuste, matizados con programas asistencialistas y compensatorios que no afectan las medidas de ajuste macroeconómico, desmonte de subsidios, fortalecimiento del mercado y del sector privado, flexibilización laboral y apertura de la economía.
[16] El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) es el nombre del tratado comercial que pretendió dotar a las empresas de más derechos y menos deberes cuando invirtiesen en el extranjero. El acuerdo se estuvo negociando hasta octubre de 1998 y debía ser adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para convertirse así en el marco estándar internacional sobre inversiones. Sin embargo, las negociaciones se paralizaron por las protestas mundiales contra el AMI en 1998, por lo que fue reemplazado por tratados bilaterales (unos 2000 actualmente en el mundo) y regionales o subregionales. Consúltese Teitelbaum, 2010, en esp. Cap. IV.
[17] La actualización de cifras de la CEPAL se encuentra en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/51946/AnuarioEstadistico2013.pdf
[18] Sobre el problema territorial consúltese de Miguel Eduardo Cárdenas Rivera “Teoría y práctica de la construcción social del territorio (2024).
[19] Para un enfoque sobre el contexto para el desenvolvimiento actual de la lucha de clases consúltese de Miguel Eduardo Cárdenas Rivera su trabajo “Colapso del capitalismo y crisis humanitaria” (2023).
Miguel Eduardo Cárdenas
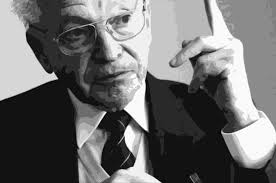
Deja un comentario