El reclamo no era inocente. Para generaciones formadas en el imaginario gaitanista —especialmente en los sectores populares, indígenas y campesinos—, Gaitán encarnaba al pueblo traicionado. Yo mismo había sido criado por un indígena coyaimo, gaitanista hasta los tuétanos. Desde esa perspectiva, la decisión del Partido Comunista de apoyar a Gabriel Turbay aparecía como una desviación incomprensible, cuando no como una auténtica traición histórica.
En aquel contexto de intensa agitación política y social, y siendo yo apenas un joven de veinte años, necesitaba una respuesta sólida a ese cuestionamiento. Por ello, durante el balance del paro, le pregunté directamente a Manuel Cepeda Vargas —dirigente comunista y organizador clave en Kennedy— por qué el Partido Comunista no había apoyado a Gaitán. Su respuesta fue tajante: Gaitán no defendía los intereses estructurales de la clase trabajadora ni creía en la organización partidaria como herramienta colectiva. Su oposición a la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y su liderazgo marcadamente personalista lo situaban más cerca de un mesianismo político que de un proyecto transformador y sostenible.
Casi cincuenta años después, el año pasado, leí El presidente que no fue, de Olga L. González, lectura que me ofreció razones extensas sólidamente fundamentadas para comprender la candidatura de Gabriel Turbay. El libro constituye una recuperación histórica imprescindible: no se limita a ser una biografía política, sino que presenta una reconstrucción minuciosa del sabotaje sistemático que padeció Turbay, tanto desde el interior como desde el exterior del Partido Liberal. González rescata con rigor su dimensión intelectual, su formación diplomática, su talante republicano y su visión de Estado, cualidades que lo convertían en un candidato idóneo para encabezar una transición democrática profunda.
El gaitanismo ha sido exaltado, con razón, como una fuerza de interpelación popular contra las élites tradicionales. No obstante, un análisis riguroso exige reconocer sus límites. Gaitán desconfiaba de los partidos como mediaciones institucionales y concebía su relación con el pueblo de manera directa, casi redentora. Esta visión, influida por su formación en la Italia de Mussolini, no era compatible con la construcción de un movimiento obrero organizado y autónomo.
El Partido Comunista, al evaluar el escenario de 1946, optó por apoyar a Gabriel Turbay no por afinidad ideológica plena, sino por su perfil de estadista, su compromiso con las instituciones republicanas y su capacidad para articular un proyecto liberal reformista sin caer en el personalismo. La historia, sin embargo, no absolvió fácilmente esta decisión, pues el asesinato de Gaitán en 1948 selló su lugar mítico en la memoria colectiva, eclipsando cualquier análisis crítico de su programa político real.
Turbay representaba una amenaza real para los sectores más conservadores del liberalismo y para el bloque oligárquico bipartidista. Su origen árabe fue utilizado de manera racista para desacreditarlo —el apelativo “el turco” no era anecdótico, sino parte de una estrategia de exclusión— y su independencia política lo convirtió en blanco de una persecución que combinó sabotaje organizativo, manipulación mediática y traiciones internas.
Uno de los aportes más contundentes del libro de González es la demostración de la connivencia entre sectores del liberalismo, encabezados por Alfonso López Pumarejo, y el conservadurismo liderado por Laureano Gómez. Ambos comprendieron que una presidencia de Turbay implicaba una recomposición ética del poder, una limitación a los pactos clientelares y una redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad.
El sabotaje culminó cuando Jorge Eliécer Gaitán desconoció el triunfo de Turbay en la Convención Liberal, fracturando al partido y llevando a una división que facilitó la victoria del conservador Mariano Ospina Pérez. Este hecho no fue un simple error táctico: fue el detonante del período de La Violencia, cuyas consecuencias —desplazamiento, guerra interna, autoritarismo— siguen marcando al país.
En las páginas finales de El presidente que no fue, Olga González plantea una advertencia explícita: la historia de Turbay debe servir como ejemplo de lo que Colombia no puede volver a permitir. No se trata de nostalgia, sino de responsabilidad histórica. Hoy la democracia no solo se pierde por golpes militares, sino por sabotajes silenciosos, por fracturas inducidas y por la incapacidad de las fuerzas progresistas de cerrar filas frente a sus adversarios reales.
El escenario actual presenta similitudes inquietantes. La campaña presidencial de Iván Cepeda enfrenta un cerco que no puede reducirse a la competencia electoral normal. A la virulencia mediática de la derecha —que ha construido narrativas de estigmatización sistemática— se suma un contorsionismo jurídico del Consejo Nacional Electoral: cuyas decisiones han sido percibidas como selectivas y desproporcionadas: hoy ha negado la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista.
Además, Cepeda enfrenta lo que en la jerga política se denomina “fuego amigo”: sectores que, desde el propio campo progresista o incluso desde instancias del gobierno nacional, quieren debilitar su candidatura mediante silencios estratégicos, ambigüedades calculadas y disputas internas innecesarias. No nos engañemos: hoy, algunos de sus competidores celebran en silencio —con una hipocresía apenas disimulada— la decisión del Consejo Nacional Electoral.
Este conjunto de acciones no siempre adopta la forma de ilegalidades abiertas, pero sí configura un ambiente de asfixia política. La judicialización selectiva del debate político, donde se priorizan investigaciones o decisiones administrativas en momentos clave del calendario electoral; El cerco mediático, que reduce la visibilidad programática del candidato y amplifica narrativas de sospecha o desgaste moral; fragmentación deliberada del campo alternativo, promoviendo candidaturas funcionales a la dispersión del voto.
La estatura política de Iván Cepeda es comparable con la de Gabriel Turbay en varios aspectos fundamentales. Ambos representan una política de la mesura, del respeto por el contradictor y de la ética pública. Turbay nunca recurrió a la descalificación personal; Cepeda ha hecho de la dignidad del debate una marca de su trayectoria.
Ambos proponen una revolución ética antes que una ruptura violenta: un programa basado en el respeto a los derechos humanos, la ampliación de derechos sociales y la protección de los sectores más vulnerables. No buscan gobernar desde el resentimiento, sino desde la responsabilidad histórica.
Como Turbay en su momento, Iván Cepeda cuenta con mayorías sociales que reconocen en su proyecto una oportunidad de profundización democrática. La historia demuestra que estas mayorías no siempre se traducen en poder político efectivo si son erosionadas desde dentro. Permitir que la mezquindad de competidores o la ambición de corto plazo frustre un proyecto ético es un error que Colombia ya ha pagado con sangre.
Iván Cepeda encarna la posibilidad de romper un ciclo histórico de sabotaje y frustración democrática. Aprender del caso de Gabriel Turbay es un ejercicio obligado, una urgencia política. Colombia no puede permitirse, una vez más, sacrificar a un estadista en el altar de la intriga, la división y el miedo.
El presidente que sí será no lo será por destino, sino por conciencia histórica. Por la decisión colectiva de no repetir la tragedia. Por la convicción de que la ética, lejos de ser una debilidad, es la única base legítima del poder democrático.
Carlos Guarnizo
Foto tomada de: Ediciones Uniandes
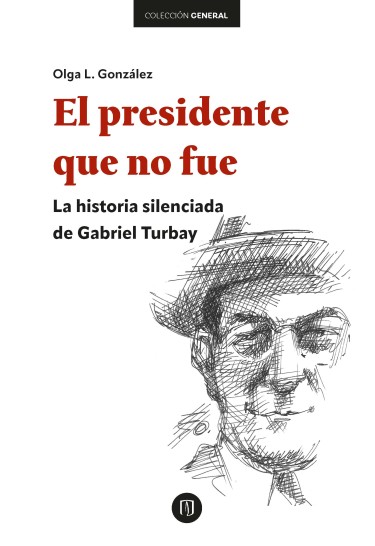
Deja un comentario